Diseño del blog
LA DICTADURA DE LA MERCROMINA
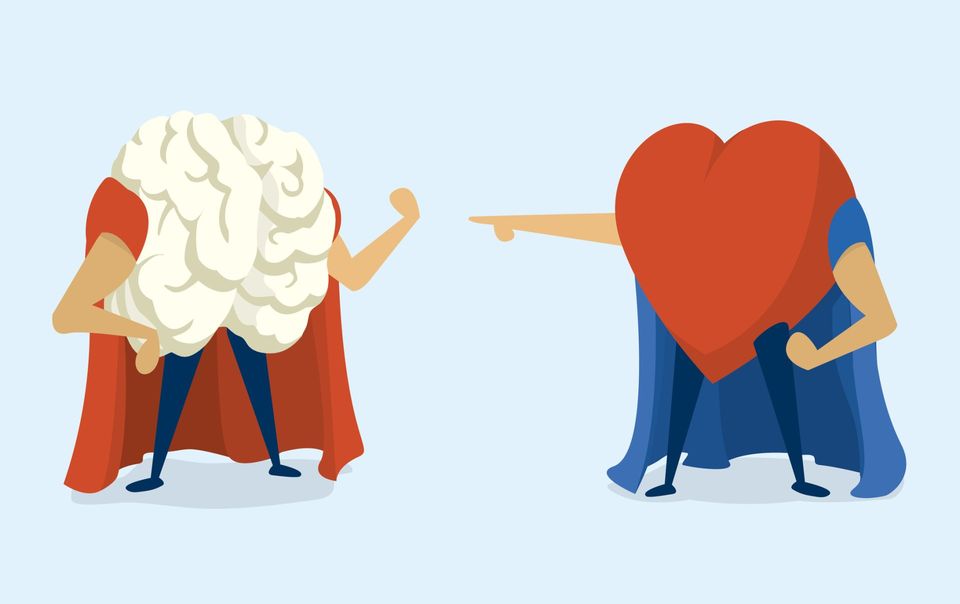
Por mucho que amemos la vida, por muy conscientes que seamos del privilegio que supone estar –todavía- vivos y por mucho que nos aferremos a los momentos de placer hasta exprimirles su última gota, nos conviene tener algo claro: llegarán momentos de dolor y sucesos potencialmente traumáticos. Buda dijo que “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional”. En la vida podremos aprender a evitar el sufrimiento innecesario. El dolor puntual, no.
¿Cómo reaccionas ante el dolor? ¿Cómo te enfrentas a esas experiencias pesarosas que también forman parte de la vida? ¿Eres de los que se regodean morbosamente en el dolor y se obsesionan compulsivamente con sus causas? ¿O de los que tratan de esconderse de él y negarlo a cualquier precio, tratando de superarlo a base de apariencias y mera “actitud positiva”? ¿Existe alguna conexión inesperada entre una actitud y la otra? Y lo más importante: ¿Qué consecuencias provoca cada una?
No os engañaré: pocas personas acuden a mí profesionalmente para celebrar sus éxitos o para inventarse nuevas maneras de mejorar estando ya la mar de bien (olvidamos con pasmosa facilidad que el momento para sembrar una nueva y mejor cosecha es precisamente con el granero lleno de la anterior, no cuando ya sufrimos los estertores de la escasez. Pero en fin…). Generalmente, mis clientes llegan a mí para conseguir sus objetivos, cierto, pero sus objetivos acostumbran a consistir en superar las emociones castrantes que propician situaciones dolorosas. Un desamor, estrés o estancamiento profesional, la desaparición de un ser querido, relaciones tóxicas con hijos, padres o parejas… y sus derivadas conductuales y emocionales.
Tirando de la brocha gorda que exige toda sobregeneralización, mis clientes llegan hasta mí afrontando el dolor de una de las dos maneras anteriormente expuestas: o regodeándose morbosamente en su propio dolor o negándolo a base de marear la perdiz y minimizar racionalmente el verdadero impacto que les provoca. De las causas y derivadas de la primera tendencia hablaré en el próximo artículo. En éste, os hablaré de los segundos: los Adeptos de la Mercromina.
Los que sois de mi quinta la conocéis bien: aquel líquido rojo, de olor aséptico y casi dulzón que de niños adornaba sempiternamente nuestras rodillas y codos. En aquella época, los niños jugábamos, nos caíamos y nos raspábamos de cuerpo entero, por lo que las marcas de la mercromina eran como medallas al pundonor: cuanto más mercrominado de pies a cabeza, más temerario y machote aparentabas ser.
Pero no era el estatus accidentado que otorgaba lo que me fascinaba de ella, sino la magia de sus efectos. Llegabas a casa tumefacto, raspado y dolorido… y temiendo un dolor mayor: el escozor del alcohol con que tu madre restregaba inclemente las superficies heridas (por supuesto que para curarte, pero como si también quisieran vengarse del dolor que les producían a ellas las consecuencias de tu temeridad descocada). Por suerte, a veces no salía del botiquín familiar la temida botella de alcohol, abrasadoramente incolora, sino que emergía un botecito chiquitín, rojo y elegante… ¡De mercromina! Ummm… ¡Como aliviaba! Sobre todo, comparado con las inclemencias del alcohol. No escocía: refrescaba; no dolía: calmaba la picazón de las raspaduras. Y encima: ¡Qué rápido aceleraba la cicatrización! En vez de tener que sufrir su quemazón y esperar días con tus miembros parcheados de ridículas gasitas, la mercromina teñía miembros y articulaciones de un rojo violento, como pinturas de guerra, que además recubría esas heridas de una costra protectora y digna. ¡Y en un plis!
Pero, a lo largo de los 80 y 90, la mercromina fue desapareciendo progresivamente de hospitales y botiquines caseros. ¿Por qué, si era perfecta? Amén de pintar de malote temerario hasta al empollón más timorato, no dolía y cicatrizaba más rápido. ¿Dónde estaba el problema? Pues muy sencillo: como casi todo en la vida, en los efectos secundarios de su presunta bondad. La mercromina, al acelerar artificialmente el proceso de cicatrización, sepultaba bajo su costra microosganismos y suciedad que, una vez enterrados, podían campar a sus anchas por nuestras carnes. Generaba una capa superficial aislante además de la propia costra, así que mientras la superficie parecía estar libre de infección, en el interior seguía creciendo todo lo que se hubiera quedado bajo la costra. Con todo tipo de potenciales consecuencias infecciosas.
¿Por qué el cuerpo tarda en cicatrizar? Pues muy sencillo: porque no empieza a hacerlo hasta que la herida no esté totalmente limpia. Y claro que la mercromina no escocía: es que no acababa de desinfectar. Se limitaba a aliviar y acelerar artificialmente la cicatrización, sepultando unas heridas que no empezarían a cubrirse hasta que el tiempo y el aire las hubiera sanado definitivamente. La mercromina ofrecía alivio superficial y apariencia de sanación a costa de una desinfección necesaria. ¿Nos suena el tema? ¿Le adivinas alguna conexión a las pautas de conducta actual? Cuando en mi adolescencia descubrí la paradoja de la mercromina, todavía no había ni móviles ni omnipresencia de pantallitas ni armas de imbecilización masiva como el whastApp, twitter o facebook. Tampoco nos habíamos inventado ni el Prozac, ni el TDAH, ni a los niños nos sobremimaban hasta la castración cortical. Así que la peor de mis pesadillas (los efectos nocivos de enterrar heridas artificialmente) se quedó corta. La mercromina, como producto sanitario, habrá desaparecido de nuestros botiquines… pero ha colonizado tiránicamente nuestra manera de afrontar el dolor. Hoy la mercromina no se ensaña con nuestras heridas del cuerpo, sino con las del alma.
Vivimos, probablemente, los tiempos más emocionalmente pusilánimes de toda nuestra historia como especie. A la tristeza hay que arrollarla con activitis y sonrisas artificiales (sólo los loosers están amargados, los winners estamos siempre felices y radiantes, y somos siempre positifos, nunca negatifos). Todo ha de ser indoloro, aún a precio de gangrenarnos; de apariencia pulcra, aún a precio de pudrirnos por dentro. Pero principalmente, todo ha de ser rápido, fácil y carente de esfuerzo, aún a precio de superficialidad y cuentas pendientes. Recuerda que somos lo que enseñamos en facebook, whatsappeamos o twiteamos: quien no sea un primario risueño que se dedique a dormir, vaguear, alardear de comer hasta reventar y beber por los codos, ese es un peñazo; quién no sea bobaliconamente positivo y graciosoide y no se venda como un feliciano eterno digno de los aparadores de su imagen virtual, ese es un plasta del que hay que huir como de la peste… ¡Ah! Y sólo nos conviene hacer aquello que evite la incomodidad, el esfuerzo o el conflicto: cualquier demanda que exija confrontación o incertidumbre, son ganas de crearse problemas donde no los hay. Con lo bien que se está mirando para otro lado y sólo prestar atención a los retos para exigirle al mundo que sea y actúe como yo crea conveniente…
Ya en anteriores artículos me lancé contra las apologías del estrés y el sufrimiento gratuitos (y volveré a hacerlo en el siguiente). Pero ahora toca zurrarle a las consecuencias más gangrenantes de esa manía de (por pereza, vergüenza o cobardía) obligar a las heridas a sanar por decreto-ley, cuando a mí me dé la gana, sin enfrentarlas ni darles el tiempo y cuidados que requieran para curarse en profundidad. ¿La peor de todas las consecuencias de la dictadura de la mercromina? Pues qué no por mirar para otro lado los peligros desaparecen (bien al contrario: como las infecciones, crecerá y se agravará si no se trata como precisa); que negarse a pagar el precio de nuestro dolor hoy conlleva hipotecarse con él mañana (y acabaremos pagándolo igualmente, sólo que con los intereses de demora correspondientes) y que huir de tu propia sombra no conllevará separarte de ella, sino que te seguirá encontrando… sólo que hastiado de tanta carrerita inútil.
La dictadura de la mercromina también la llamo el síndrome del Tío Diego. El hermano de mi padre, de pequeño, odiaba las fotos. ¿Y sabéis lo que hacía para no salir en ellas? Pues cerrar los ojos. Obviamente, lo único que conseguía era salir igualmente en la foto… y con los ojos cerrados. Y que aprovecharan su ceguera para hacerle varias fotos más.
El mito del avestruz que frente al puro pánico entierra la cabeza en un agujero no consigue que el depredador desaparezca, sino que facilita que le muerda el culo (por eso es falso: no son los avestruces las que lo hacen en la naturaleza, sino nosotros en nuestras vidas). Negarnos a afrontar nuestras dificultades, a desinfectar nuestras heridas hasta que sanen realmente o a darles el tiempo que necesiten para cicatrizar no equivale a sanar más rápido, sino que nos condena a infectarlas más (eso sí: con un decoro externo envidiable). En la vida, como en el sexo, rapidez no es ni mucho menos sinónimo de calidad. Todo lo contrario. Y ojos que no ven no propician corazones que no sienten, sino cegatos con chichones. Y con el corazón bien dolorido… sólo que más tarde.
En el próximo post me centraré en los excesos del alcohol. Y en aprender a fabricarnos nuestra propia agua oxigenada. Que entre la dicotomía simploide del blanco y el negro la solución está, como siempre, en la infinita y sutil gama de grises que se interpone entre ellos. Cuestión de dedicar el tiempo, esfuerzo y humildad para encontrar el nuestro.
Por Jose Antonio Peral Mondaza
•
12 de noviembre de 2020
Ansiedad y estrés en tiempos del COVID-19

5 de agosto de 2020
Gracias a LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor y HERIDAS Y MASOQUISMO: las sinrazones del alcohol, ya sabemos las consecuencias tanto del abuso de la mercromina y del alcohol como los condicionantes sociales y biológicos que nos empujan a la una y al otro. Y las funestas sinergias que se dan entre extremos tan presuntamente antagónicos. También vimos cuales son los presuntos beneficios de la mercromina (alivio a la corta y apariencia de sanación) y del alcohol (desinfección profunda), y los precios que pagamos por ambos. Pero teniendo tanto de malo y algo de bueno… ¿Es posible combinar la desinfección del alcohol con el alivio de la mercromina? ¿Se puede evitar la abrasión del uno y la infección postergada de la otra? ¿Existe alguna substancia que reúna todos sus beneficios sin acarrear ninguno de sus efectos secundarios? Y caso de existir, ¿Nos cae del cielo o hemos de aprender a fabricarla nosotros mismos cuándo la necesitemos? Si te interesa saberlo… I. AGUA OXIGENADA Y MADUREZ. Muy a menudo, nuestras madres no tiraban directamente de alcohol ni de mercromina, sino de Agua Oxigenada. Tal vez no desinfectara tan profundamente como el alcohol ni aliviara tan automáticamente como la mercromina. Pero curaba también y, además, no ardía con la comezón ensañada del alcohol puro. Lo mejor de ambos mundos. De niños, como no podía ser de otra manera, eran nuestras madres quiénes decidían qué utilizar, qué comprar y cómo aplicarlo sobre nuestras heridas. Una de las diferencias básicas entre la niñez y la madurez estriba en que, presuntamente, de adultos decidimos y tenemos que proveernos por nosotros mismos, y ya no queda bien el sentarnos llorando y quejarnos a papá y mamá para que nos sanen las heridas, abastezcan el botiquín y paguen ellos el precio de nuestros productos. Pero de adultos arrastramos algunas rémoras infantiloides (sólo las que nos convienen, claro), entre ellas las de quejarnos del alcohol y la mercromina en vez de enterarnos como se fabrica el agua oxigenada y ponernos a ello. Queremos que la mercromina desinfecte, el alcohol no escueza…. y que el agua oxigenada aparezca por sí sola en el botiquín. Caprichosillos que somos… La buena noticia es que el adulto puede darse cuenta de sus conductas más infantiles, y dejar de implementarlas. Una vez nos damos cuenta que a) Necesitamos agua oxigenada b) Podemos fabricárnosla nosotros mismos c) Nadie es responsable de traérnosla… ya sólo nos queda aprender la receta, levantar el culo y ponernos a destilarla. II. INGREDIENTES DE LA FÓRMULA MÁGICA. 1. ANÁLISIS DE PEORES ESCENARIOS. Para no caer en la tentación de la mercromina, podemos prever el escenario futurible más difícil en el que podría desembocar la dificultad presente que nos hiere. ¿Duro, verdad? Claro, escuece, como todo lo que cura de verdad. Pero para tampoco sucumbir al escozor excesivo del alcohol a mansalva, podemos pasar ese peor escenario por el tamiz de tres criterios: Gravedad, Irreversibilidad, y Probabilidad. Y preguntarnos: ¿Hasta qué punto resultaría grave, comparado con los temas realmente graves de la existencia (enfermedades mortales, dolor crónico o pérdida de los seres amados)? ¿Es una situación que sería eternamente irreversible, frente a la que –nunca- podremos hacer absolutamente nada para revertirla o matizarla? Y finalmente: siendo realista y tirando de estadística pura y dura, ¿Qué posibilidades hay de que ese escenario impeorable llegara a acontecer? Hay que vigilar que las respuestas a dichas preguntas las formule la razón, pues si las riendas las toma la angustia, el pánico o la ansiedad propias de según qué heridas, seguro que nos daremos la razón catalogándolo todo como gravísimo, seguro e irreversible. O nos lo preguntamos desde la calma y la perspectiva precisa para analizar la validez de la información objetiva en la que se sustentan nuestros juicios… o mejor no nos preguntemos nada, pues la respuesta será, amén de falsa, agorera hasta la taquicardia. 2. ARGUMENTOS PARA ACEPTAR EL PEOR ESCENARIO. Una vez dibujado ese peor escenario plausible, y por mucho que tras el tamiz de la razón no resulte ni tan grave ni tan seguro ni tan definitivo, cabe aguantarle la mirada, y preguntarnos: Aún si llegara ese apocalipsis terminal, ¿Qué podría seguir haciendo de valioso? ¿Qué seres queridos me quedarían por amar? ¿A qué podría dedicar mi vida que merezca la pena? Una vez más, la clave estriba en vigilar que las preguntas las conteste nuestro yo más inteligente, objetivo y realista, y no los voceros más neuróticos de nuestro pánico. 3. QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR / MINIMIZAR LAS POSIBILIDADES DE QUE ACONTEZCA. Ya aceptado y contextualizado ese peor escenario, ahora es el momento de aparcar reflexiones y lanzarse en pos de la situación a abordar, pasando de la pre-ocupación a la ocupación. ¿Qué está en mi mano hacer para que ese peor escenario no acontezca (o para que de peor se quede en meramente malo o incómodo? ¿Cómo dejo de transformarlo de indeseado a indeseable? De lo que depende de mí, ¿Qué es lo prioritario? ¿De qué recursos dispongo? ¿Con qué aliados cuento? ¿Por dónde puedo y me conviene empezar? 4. DIRECCIÓN CONSCIENTE Y VOLUNTARIA DE LA ATENCIÓN. Siempre: prestar atención a la propia atención. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué me colapsa el pensamiento? ¿Qué efectos prácticos y emocionales conlleva girar obsesivamente alrededor de estos pensamientos? ¿Es lo más realista, inteligente y conveniente para abordar mi situación? Cada vez que nos demos cuenta que nos obsesionamos recursivamente con aspectos gratuitamente dolorosos, estériles o meramente posibles: CORTAR. Desviar voluntariamente la atención de ello, y dirigirla tirando de voluntad hacia aquellos aspectos que nos permitirán actuar más eficientemente sobre las causas de nuestras heridas. 5. EJERCICIO FÍSICO. Frente al abatimiento del lamento excesivo o la angustia soterrada del mirar hacia otro lado, mejor correr, nadar, sudar, andar, berrear o pegarle puñetazos a un cojín. Lo que nos aportará dos beneficios: Primero, hacer acopio de esas pilas que tanto nos faltan y tanta falta nos hacen para enfrentar todo lo enfrentable; Segundo, toda preocupación, ansiedad o miedo conlleva la generación de una adrenalina y cortisol que bien nos conviene eliminar sudando.. si no queremos, amén de amargarnos, envenenarnos la salud (Porqué las cebras no tienen úlceras de estómago). 6. RESPIRACIÓN VOLUNTARIA: concentrar y rebajar. Si algo tienen todas las emociones es que en cuanto aparecen nos cambian el patrón de respiración. Y como ya aprendimos en Transformando nuestras emociones: del control al reciclaje, incidiendo voluntariamente sobre él, influimos directamente sobre las emociones que lo provocaron. Muy a menudo, enfrentarnos a retos y heridas nos provoca emociones cercanas al miedo, la inquietud, la ansiedad, y la angustia, todas ellas tan desagradables como limitantes. Por ello, concentrarnos en nuestra propia respiración y hacerla más artificialmente profunda, abdominal y lenta ayuda a rebajar progresivamente esa tensión que, a su vez, nos ayudará a no obsesionarnos con la versión más limitantes de los peores escenarios (todos ellos, insoportables) que desde la angustia nos inventamos obsesivamente. 7. FACILITAR EL DESCANSO. Una de las peores consecuencias de las preocupaciones obsesivas es su impacto en el sueño. Para recuperarlo total o parcialmente (condición sin equa non para poder enderezar rumbos torcidos), nos conviene tirar de cansancio físico (sudar hasta quedar exhaustos facilita el caer como una piedra en la cama), Respiración o Sexo (que no será lo ideal, pero también vale con uno mismo). Cualquier truco distraernos del propio hilo mental, apartándonos de la madeja de monsergas agoreras con que nos bombareamos compulsivamente desde la inquietud. Desde abrir los ojos y negarnos el derecho a cerrarlos (ya veréis que ganas os entran de hacerlo…) hasta “ver” la TV ojos los ojos cerrados (atentos a los diálogos), música, atención a nuestras sensaciones físicas (y nuestra reacción a ellas). Probad hasta encontrar el que os funcione. 8. PAJA MENTAL. Así me gusta llamar a la conocida técnica de autosugestión del Haz como si ya todo hubiera pasado o ya hubiéramos aprendido a vivir en paz con lo que nos preocupa. Como en el caso de la masturbación, nuestras pajas mentales de paz y aceptación no serán realidades fácticas en el momento de hacérnoslas… pero a falta de pan, buenas son tortas. Que la paja mental nos ayude a predisponernos a hacer aquello que acabará sanando nuestras heridas es una opinión -que comparto-; que nos ayuda a desconectar un ratito de nuestros lamentos, es un hecho que ya justifica el onanismo emocional. III. CONCLUYENDO, QUE YA TOCA SANAR La sanación de nuestras heridas pasa, como siempre, por un justo medio aristotélico entre la mercromina y el alcohol: el agua oxigenada. Desdramatizar, aceptar nuestro dolor… y a la mínima oportunidad reírnos a carcajadas de nosotros mismos y de nuestras neuritas miopes y egocéntricas (el 99%). Eso sí: sin caer en la tentación de utilizar tanto relativismo (potencialmente sano) como coartada para mirar hacia otro lado y no enfrentarnos a nuestros retos, heridas y cuentas pendientes. Tan sencillo de decir como complejo de llevar a cabo: afrontar sin regodearnos en nuestro dolor, ni utilizarlo como medalla, ni justificante ni atajo a cielo alguno. El alivio a la corta no soluciona, sino que agrava. Pero el dolor innecesario no da galones: quita vida. Esa que, según la mayoría de científicos que aplican métodos aceptados por la epistemología de la ciencia, es la única que tenemos. Y bien cortita, por lo que parece, comparada con la eternidad de la que provenimos y hacia la que nos encaminamos cada segundo de nuestra vida (especialmente, los que desperdiciamos). El agua oxigenada hace milagros. Eso sí: requiere tomarse la molestia de encontrar su receta y el esfuerzo de destilarla, siguiendo los pasos e ingredientes antes descritos. Como todo en la vida, cuestión de Paciencia, Humildad y Constancia. Esas tres virtudes cardinales que, como ya vimos en El Yoga de la superación cotidiana, tanto escasean. Con la faltita que nos hacen… Como la tierra: el agua oxigenada, para el que se la trabaja. Cuesta destilarla, nadie lo ha de hacer por nosotros… pero el esfuerzo bien merece la pena. En un momento u otro la vida va a herirnos irremediablemente, así que mejor que nos pillen sus zarpazos con el botiquín bien equipado. De no hacerlo, nos condenaremos a los rigores de la mercromina o el alcohol, a sufrir o a infectarnos las heridas. Y siempre podremos echarle la culpa a las farmacéuticas, claro, pero ya sabemos que sólo nosotros seremos los responsables de ello. Será incómodo aceptarlo, pero de lo más desinfectante.

5 de agosto de 2020
Algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que llevo casi un año sin escribir un sólo artículo en este blog. Otros, hasta me habéis escrito preguntándome porqué. La respuesta es tan sencilla como contundente: porque no me sentía legitimado a volver a hacerlo hasta que pudiera permitirme esa congruencia que tanto cacareo en mis clases y charlas. Y he pasado demasiados meses sin estar a la altura de quién soy y sólo ahora, que ya voy pareciéndome algo a mí mismo, me considero digno de volver a asomar por vuestra atención. Hay escenarios y momentos en la vida que no son precisamente una invitación a la euforia. Decepciones, traiciones, fracasos, enfermedades y todo un doloroso etcétera pueden resultar toda una asistencia a la rabia, la decepción, la tristeza, el odio, el resentimiento, la angustia… Mi vida, tal como la concebía, pareció estallar en mil pedazos en Agosto pasado, todo un compendio de contratiempos y agravios uno encima del otro. Pero los que hayáis seguido este blog bien sabéis cómo defiendo que la realidad influye –y mucho- en cómo nos sentimos, pero que sólo lo determina nuestra significación de ella. Nuestra vida no la marca a fuego lo que nos sucede, sino lo que hacemos nosotros mismos con aquello que nos suceda. Ahora, que ya me baño goloso en la luz al final del túnel, es el momento de hacer una crítica sensata de qué he hecho yo con mis dolores durante este último año, y extraer de ella valiosas lecciones a compartir con quienes os interese. Pero supongo que para poder entender esos aprendizajes deben conocerse algo de los hechos de los que emanan, y me tocará entrar en los detalles que tanto he dejado que me marquen. Si te interesa conocerlos, Aunque no me vaya mucho el estilo autobiográfico, entender según qué categorías precisa de conocer las anécdotas de las que se desprenden. Sin tener muy claro donde empieza la explicación pertinente y dónde el chafardeo intrascendente, debo compartíos que vengo de pasar el año más duro de mi vida. ¿Qué hechos se han tirado un año entero pesándome como plomo en los pies? I. DEL PARAISO AL INFIERNO: los hechos que tanto influyeron. Agosto de 2017. Acabé Julio soñando con unas vacaciones todavía pendientes y jugando a inventarme como empezar mi vida en Septiembre: sueños de trekkings lejanos, nuevas ilusiones personales, proyectos profesionales para hacerme con mucho más tiempo libre… Todo al suelo en cuatro días: el día 2 de Agosto, aviso de que tenía que dejar en unas semanas el hogar donde llevaba viviendo 13 años; el 4, percance en un piso en que una dejadez ajena pudo conllevar la ruina propia; el 7, a uno de mis seres más amados le prediagnostican una dolorosa enfermedad degenerativa sin curación posible; el 17 se producen los terribles atentados de les Rambles. A lo largo de Septiembre, va cobrando forma de certeza la sospecha que una familia que llevaba años apadrinando se iba a negar a devolverme el piso que les había prestado durante tres años y que ahora yo necesitaba. Y como guinda, pronto sufrimos las salvajadas del 1 de Octubre y sus múltiples resacas. Mi mundo, mis principios, mis valores hechos fosfatina de arriba abajo, de lo personal a lo social, sin dejar nada en pie. Ni mi hogar, ni mis valores, ni mi país… Entre muchas angustias, estupefacción, miedos y rabias pasé los meses de Octubre y Noviembre en los que logré alargar, tras mucho mendigar, la estancia en el piso de Gràcia que todavía sentía como mi hogar y que pronto debería abandonar. Y lo peor estaba por empezar: el 1 de Diciembre me vi abocado a una vida nómada arrastrando maletas de piso en piso de amigos, pues todavía me aferraba a la esperanza infundada que la ingratitud de esa familia, tan estúpidamente mantenida, tendría un límite… y recuperaría mi techo de un día para otro. Fueron meses en los que dedicar cada segundo que me sobró del overbooking profesional a luchar contra la rabia homicida que a ratos me invadía, a contener el odio para que no acabara por envenenarme y plantarle cara a la insoportable sensación de traición y desahucio que me invadía (y que todo ello no afectara ni mis clases ni mi proyectos ni mis clientes particulares). Puse en práctica todas las herramientas, reencuadres y acciones con las que me he tirado cuatro años sermoneándoos para intentar contener el diluvio… y siempre sirvió de algo, pero nunca para tanto como deseaba. De Agosto a Diciembre no pude ni siquiera soñar con salir del mar tras el naufragio, limitándome a intentar aferrarme a cuatro mástiles para no ahogarme. ¿Fui lo suficientemente torpe para no salir del naufragio en el que me sentía… o lo suficientemente hábil para no ahogarme en él? Todavía no lo sé. Ambos, supongo. II. DEL INFIERNO AL PURGATORIO: como sacarme de dónde yo mismo me metí. Seguí sin pasarlo mucho mejor desde Enero hasta Abril, pero supongo que la experiencia de meses de agonía, la práctica de un otoño horrible, las pilas de mis pasiones profesionales o la mera extenuación me permitieron empezar a disfrutar de una cierta perspectiva que, contra viento y marea, llevaba meses intentando construirme (con éxito, sí, aunque más que humilde). Empecé el año descartando esa posible enfermedad de un ser amadísimo (que, al final, no fue más que un terrible ejemplo de mala diagnosis y de cómo los malos médicos actúan como meros fontaneros –y muy chapuzas- de cuerpos). Por fin acabé resignándome a denunciar a esa familia que tan cándidamente mantuve durante años… y seguí aprendiendo a aplicar lo mejor que pude todo lo que racionalmente tan bien sé. Me tiré estos meses aprendiendo a luchar a brazo partido contra todas esas emociones limitantes (tristeza, despecho, rabia, asco, impotencia, vergüenza, odio) que llevo años avisando de la facilidad con la que nos pueden reducir a mera caricatura apocada de quién en realidad somos. Meses apretando dientes, confabulándome para no volverme -anegado de tanto resentimiento e impotencia- en un ser amargado y vengativo en quien nunca consentiré convertirme. Meses entrenando el estómago para que mis jugos gástricos aprendieran a digerir lo indigerible. Finalmente, en Abril me alquilé un techo desde donde esperar a recuperar mi piso y -a ratos mejor, a ratos peor- seguir capeando el temporal. III. DEL PURGATORIO AL PARAÍSO: transformando la mierda en estiércol El calendario se alió con mi tozudez, y el tiempo permitió que se acumularan los granitos de arena de mi sentido común hasta formar una discreta montañita de lucidez que me brindara un mínimo de perspectiva razonable. Y los hechos empezaron a conspirar a mi favor. Tristemente, tuvo que ser la ley la que llegara donde la decencia no alcanzaba, y a principios de Junio recuperé mi piso sin necesidad de sucumbir a según qué orgías de sangre que las entrañas me exigían a alaridos, pero que mis principios me negaban. Además, el 1 de Agosto -curiosa efeméride, justo un año después del principio de todo- encontré el piso en BCN tan extenuantemente buscado durante meses y meses. Y hoy, ya libre de agravios y a un puñadito de semanas de cerrar definitivamente el episodio más nauseabundo de mi vida, me toca el reto más importante de todos: dar sentido a lo vivido. Porque de nada sirve el dolor si se limita a su sufrimiento mientras dura y al mero alivio al cesar. El dolor sólo cobra sentido cuando mejoramos gracias a él y aprendemos a utilizarlo como trampolín que nos catapulte mucho más allá de donde estábamos antes de que llegara. De nada servirá el sufrimiento si, tras él, nos limitamos a regresar – y malheridos- a la misma vida de la que el dolor nos apartó a zarpazos. Si así fuera, el dolor no sería más que una tortura gratuita, un paréntesis vacío, un tiempo perdido expropiado de nuestra vida sin reparación alguna. Y me niego: la única manera de vengarme del dolor sufrido es utilizarlo yo ahora él, más todavía de lo que él me utilizó a mí durante el último año. Lo que he vivido este último año ha sido un cúmulo pútrido de traición a mis principios y valores, derrotas personales y sociales, impotencia, odio a verdugos que pisotearon mi moral… Una descomunal montaña de mierda. Ahora, es mi responsabilidad no limitarme a limpiarla, sino transformarla en estiércol que fertilice un futuro próximo que, no a pesar de sino precisamente gracias a, será infinitamente más exuberante que si nunca hubiera aparecido. Lo ya sucedido en el pasado no puedo cambiarlo; su impacto en mi futuro, sí. Y me confabulo a destilarle hasta el último de los aprendizajes posibles, tan valiosos que hasta me hagan agradecer todo este sainete cruel. El sufrimiento de un año me ha quitado mucho, muchísimo, pero me confabulo a que lo que atine a aprender de él me aporte muchísimo más de lo que me costó. Durante todo este año, algo debí hacer bien, pues no he acabado en un manicomio ni en la cárcel, y este otoño va ser la catapulta definitiva a los mejores años de mi vida. También, seguro, he debido hacer muchas cosas mal, pues con los tiros que llevo pegados -y dedicándome a lo que me dedico- he sufrido como un cerdo abierto en canal. ¿Qué atiné a hacer para ventilar todo este cúmulo de vertederos? ¿Y qué hice para, sin darme cuenta, ensañarme contra mí mismo y enconar las llamas de esos incendios que no provoqué? ¿Cómo supe disminuir el importe de las facturas inherentes a tantas fracturas? ¿Y cómo las multipliqué yo mismo más allá de su propio importe? Los próximos posts los dedicaré a compartir con vosotros esos aprendizajes. Dicen que Churchill dijo que “La crítica no es agradable, pero es necesaria y cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano”. Espero que los frutos de esa crítica os resulten a vosotros tan útiles leerlos como a mí escribirlos.
CONTACTO
Correo electrónico:
metacoachingjap@gmail.com
Llámanos:
+34 688 310987
Copyright © Todos los derechos reservados.

