Buscar resultados para 'pilares de la felicidad' (31)

Gracias a LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor y HERIDAS Y MASOQUISMO: las sinrazones del alcohol, ya sabemos las consecuencias tanto del abuso de la mercromina y del alcohol como los condicionantes sociales y biológicos que nos empujan a la una y al otro. Y las funestas sinergias que se dan entre extremos tan presuntamente antagónicos. También vimos cuales son los presuntos beneficios de la mercromina (alivio a la corta y apariencia de sanación) y del alcohol (desinfección profunda), y los precios que pagamos por ambos. Pero teniendo tanto de malo y algo de bueno… ¿Es posible combinar la desinfección del alcohol con el alivio de la mercromina? ¿Se puede evitar la abrasión del uno y la infección postergada de la otra? ¿Existe alguna substancia que reúna todos sus beneficios sin acarrear ninguno de sus efectos secundarios? Y caso de existir, ¿Nos cae del cielo o hemos de aprender a fabricarla nosotros mismos cuándo la necesitemos? Si te interesa saberlo… I. AGUA OXIGENADA Y MADUREZ. Muy a menudo, nuestras madres no tiraban directamente de alcohol ni de mercromina, sino de Agua Oxigenada. Tal vez no desinfectara tan profundamente como el alcohol ni aliviara tan automáticamente como la mercromina. Pero curaba también y, además, no ardía con la comezón ensañada del alcohol puro. Lo mejor de ambos mundos. De niños, como no podía ser de otra manera, eran nuestras madres quiénes decidían qué utilizar, qué comprar y cómo aplicarlo sobre nuestras heridas. Una de las diferencias básicas entre la niñez y la madurez estriba en que, presuntamente, de adultos decidimos y tenemos que proveernos por nosotros mismos, y ya no queda bien el sentarnos llorando y quejarnos a papá y mamá para que nos sanen las heridas, abastezcan el botiquín y paguen ellos el precio de nuestros productos. Pero de adultos arrastramos algunas rémoras infantiloides (sólo las que nos convienen, claro), entre ellas las de quejarnos del alcohol y la mercromina en vez de enterarnos como se fabrica el agua oxigenada y ponernos a ello. Queremos que la mercromina desinfecte, el alcohol no escueza…. y que el agua oxigenada aparezca por sí sola en el botiquín. Caprichosillos que somos… La buena noticia es que el adulto puede darse cuenta de sus conductas más infantiles, y dejar de implementarlas. Una vez nos damos cuenta que a) Necesitamos agua oxigenada b) Podemos fabricárnosla nosotros mismos c) Nadie es responsable de traérnosla… ya sólo nos queda aprender la receta, levantar el culo y ponernos a destilarla. II. INGREDIENTES DE LA FÓRMULA MÁGICA. 1. ANÁLISIS DE PEORES ESCENARIOS. Para no caer en la tentación de la mercromina, podemos prever el escenario futurible más difícil en el que podría desembocar la dificultad presente que nos hiere. ¿Duro, verdad? Claro, escuece, como todo lo que cura de verdad. Pero para tampoco sucumbir al escozor excesivo del alcohol a mansalva, podemos pasar ese peor escenario por el tamiz de tres criterios: Gravedad, Irreversibilidad, y Probabilidad. Y preguntarnos: ¿Hasta qué punto resultaría grave, comparado con los temas realmente graves de la existencia (enfermedades mortales, dolor crónico o pérdida de los seres amados)? ¿Es una situación que sería eternamente irreversible, frente a la que –nunca- podremos hacer absolutamente nada para revertirla o matizarla? Y finalmente: siendo realista y tirando de estadística pura y dura, ¿Qué posibilidades hay de que ese escenario impeorable llegara a acontecer? Hay que vigilar que las respuestas a dichas preguntas las formule la razón, pues si las riendas las toma la angustia, el pánico o la ansiedad propias de según qué heridas, seguro que nos daremos la razón catalogándolo todo como gravísimo, seguro e irreversible. O nos lo preguntamos desde la calma y la perspectiva precisa para analizar la validez de la información objetiva en la que se sustentan nuestros juicios… o mejor no nos preguntemos nada, pues la respuesta será, amén de falsa, agorera hasta la taquicardia. 2. ARGUMENTOS PARA ACEPTAR EL PEOR ESCENARIO. Una vez dibujado ese peor escenario plausible, y por mucho que tras el tamiz de la razón no resulte ni tan grave ni tan seguro ni tan definitivo, cabe aguantarle la mirada, y preguntarnos: Aún si llegara ese apocalipsis terminal, ¿Qué podría seguir haciendo de valioso? ¿Qué seres queridos me quedarían por amar? ¿A qué podría dedicar mi vida que merezca la pena? Una vez más, la clave estriba en vigilar que las preguntas las conteste nuestro yo más inteligente, objetivo y realista, y no los voceros más neuróticos de nuestro pánico. 3. QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR / MINIMIZAR LAS POSIBILIDADES DE QUE ACONTEZCA. Ya aceptado y contextualizado ese peor escenario, ahora es el momento de aparcar reflexiones y lanzarse en pos de la situación a abordar, pasando de la pre-ocupación a la ocupación. ¿Qué está en mi mano hacer para que ese peor escenario no acontezca (o para que de peor se quede en meramente malo o incómodo? ¿Cómo dejo de transformarlo de indeseado a indeseable? De lo que depende de mí, ¿Qué es lo prioritario? ¿De qué recursos dispongo? ¿Con qué aliados cuento? ¿Por dónde puedo y me conviene empezar? 4. DIRECCIÓN CONSCIENTE Y VOLUNTARIA DE LA ATENCIÓN. Siempre: prestar atención a la propia atención. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué me colapsa el pensamiento? ¿Qué efectos prácticos y emocionales conlleva girar obsesivamente alrededor de estos pensamientos? ¿Es lo más realista, inteligente y conveniente para abordar mi situación? Cada vez que nos demos cuenta que nos obsesionamos recursivamente con aspectos gratuitamente dolorosos, estériles o meramente posibles: CORTAR. Desviar voluntariamente la atención de ello, y dirigirla tirando de voluntad hacia aquellos aspectos que nos permitirán actuar más eficientemente sobre las causas de nuestras heridas. 5. EJERCICIO FÍSICO. Frente al abatimiento del lamento excesivo o la angustia soterrada del mirar hacia otro lado, mejor correr, nadar, sudar, andar, berrear o pegarle puñetazos a un cojín. Lo que nos aportará dos beneficios: Primero, hacer acopio de esas pilas que tanto nos faltan y tanta falta nos hacen para enfrentar todo lo enfrentable; Segundo, toda preocupación, ansiedad o miedo conlleva la generación de una adrenalina y cortisol que bien nos conviene eliminar sudando.. si no queremos, amén de amargarnos, envenenarnos la salud (Porqué las cebras no tienen úlceras de estómago). 6. RESPIRACIÓN VOLUNTARIA: concentrar y rebajar. Si algo tienen todas las emociones es que en cuanto aparecen nos cambian el patrón de respiración. Y como ya aprendimos en Transformando nuestras emociones: del control al reciclaje, incidiendo voluntariamente sobre él, influimos directamente sobre las emociones que lo provocaron. Muy a menudo, enfrentarnos a retos y heridas nos provoca emociones cercanas al miedo, la inquietud, la ansiedad, y la angustia, todas ellas tan desagradables como limitantes. Por ello, concentrarnos en nuestra propia respiración y hacerla más artificialmente profunda, abdominal y lenta ayuda a rebajar progresivamente esa tensión que, a su vez, nos ayudará a no obsesionarnos con la versión más limitantes de los peores escenarios (todos ellos, insoportables) que desde la angustia nos inventamos obsesivamente. 7. FACILITAR EL DESCANSO. Una de las peores consecuencias de las preocupaciones obsesivas es su impacto en el sueño. Para recuperarlo total o parcialmente (condición sin equa non para poder enderezar rumbos torcidos), nos conviene tirar de cansancio físico (sudar hasta quedar exhaustos facilita el caer como una piedra en la cama), Respiración o Sexo (que no será lo ideal, pero también vale con uno mismo). Cualquier truco distraernos del propio hilo mental, apartándonos de la madeja de monsergas agoreras con que nos bombareamos compulsivamente desde la inquietud. Desde abrir los ojos y negarnos el derecho a cerrarlos (ya veréis que ganas os entran de hacerlo…) hasta “ver” la TV ojos los ojos cerrados (atentos a los diálogos), música, atención a nuestras sensaciones físicas (y nuestra reacción a ellas). Probad hasta encontrar el que os funcione. 8. PAJA MENTAL. Así me gusta llamar a la conocida técnica de autosugestión del Haz como si ya todo hubiera pasado o ya hubiéramos aprendido a vivir en paz con lo que nos preocupa. Como en el caso de la masturbación, nuestras pajas mentales de paz y aceptación no serán realidades fácticas en el momento de hacérnoslas… pero a falta de pan, buenas son tortas. Que la paja mental nos ayude a predisponernos a hacer aquello que acabará sanando nuestras heridas es una opinión -que comparto-; que nos ayuda a desconectar un ratito de nuestros lamentos, es un hecho que ya justifica el onanismo emocional. III. CONCLUYENDO, QUE YA TOCA SANAR La sanación de nuestras heridas pasa, como siempre, por un justo medio aristotélico entre la mercromina y el alcohol: el agua oxigenada. Desdramatizar, aceptar nuestro dolor… y a la mínima oportunidad reírnos a carcajadas de nosotros mismos y de nuestras neuritas miopes y egocéntricas (el 99%). Eso sí: sin caer en la tentación de utilizar tanto relativismo (potencialmente sano) como coartada para mirar hacia otro lado y no enfrentarnos a nuestros retos, heridas y cuentas pendientes. Tan sencillo de decir como complejo de llevar a cabo: afrontar sin regodearnos en nuestro dolor, ni utilizarlo como medalla, ni justificante ni atajo a cielo alguno. El alivio a la corta no soluciona, sino que agrava. Pero el dolor innecesario no da galones: quita vida. Esa que, según la mayoría de científicos que aplican métodos aceptados por la epistemología de la ciencia, es la única que tenemos. Y bien cortita, por lo que parece, comparada con la eternidad de la que provenimos y hacia la que nos encaminamos cada segundo de nuestra vida (especialmente, los que desperdiciamos). El agua oxigenada hace milagros. Eso sí: requiere tomarse la molestia de encontrar su receta y el esfuerzo de destilarla, siguiendo los pasos e ingredientes antes descritos. Como todo en la vida, cuestión de Paciencia, Humildad y Constancia. Esas tres virtudes cardinales que, como ya vimos en El Yoga de la superación cotidiana, tanto escasean. Con la faltita que nos hacen… Como la tierra: el agua oxigenada, para el que se la trabaja. Cuesta destilarla, nadie lo ha de hacer por nosotros… pero el esfuerzo bien merece la pena. En un momento u otro la vida va a herirnos irremediablemente, así que mejor que nos pillen sus zarpazos con el botiquín bien equipado. De no hacerlo, nos condenaremos a los rigores de la mercromina o el alcohol, a sufrir o a infectarnos las heridas. Y siempre podremos echarle la culpa a las farmacéuticas, claro, pero ya sabemos que sólo nosotros seremos los responsables de ello. Será incómodo aceptarlo, pero de lo más desinfectante.

Algunos de vosotros os habréis dado cuenta de que llevo casi un año sin escribir un sólo artículo en este blog. Otros, hasta me habéis escrito preguntándome porqué. La respuesta es tan sencilla como contundente: porque no me sentía legitimado a volver a hacerlo hasta que pudiera permitirme esa congruencia que tanto cacareo en mis clases y charlas. Y he pasado demasiados meses sin estar a la altura de quién soy y sólo ahora, que ya voy pareciéndome algo a mí mismo, me considero digno de volver a asomar por vuestra atención. Hay escenarios y momentos en la vida que no son precisamente una invitación a la euforia. Decepciones, traiciones, fracasos, enfermedades y todo un doloroso etcétera pueden resultar toda una asistencia a la rabia, la decepción, la tristeza, el odio, el resentimiento, la angustia… Mi vida, tal como la concebía, pareció estallar en mil pedazos en Agosto pasado, todo un compendio de contratiempos y agravios uno encima del otro. Pero los que hayáis seguido este blog bien sabéis cómo defiendo que la realidad influye –y mucho- en cómo nos sentimos, pero que sólo lo determina nuestra significación de ella. Nuestra vida no la marca a fuego lo que nos sucede, sino lo que hacemos nosotros mismos con aquello que nos suceda. Ahora, que ya me baño goloso en la luz al final del túnel, es el momento de hacer una crítica sensata de qué he hecho yo con mis dolores durante este último año, y extraer de ella valiosas lecciones a compartir con quienes os interese. Pero supongo que para poder entender esos aprendizajes deben conocerse algo de los hechos de los que emanan, y me tocará entrar en los detalles que tanto he dejado que me marquen. Si te interesa conocerlos, Aunque no me vaya mucho el estilo autobiográfico, entender según qué categorías precisa de conocer las anécdotas de las que se desprenden. Sin tener muy claro donde empieza la explicación pertinente y dónde el chafardeo intrascendente, debo compartíos que vengo de pasar el año más duro de mi vida. ¿Qué hechos se han tirado un año entero pesándome como plomo en los pies? I. DEL PARAISO AL INFIERNO: los hechos que tanto influyeron. Agosto de 2017. Acabé Julio soñando con unas vacaciones todavía pendientes y jugando a inventarme como empezar mi vida en Septiembre: sueños de trekkings lejanos, nuevas ilusiones personales, proyectos profesionales para hacerme con mucho más tiempo libre… Todo al suelo en cuatro días: el día 2 de Agosto, aviso de que tenía que dejar en unas semanas el hogar donde llevaba viviendo 13 años; el 4, percance en un piso en que una dejadez ajena pudo conllevar la ruina propia; el 7, a uno de mis seres más amados le prediagnostican una dolorosa enfermedad degenerativa sin curación posible; el 17 se producen los terribles atentados de les Rambles. A lo largo de Septiembre, va cobrando forma de certeza la sospecha que una familia que llevaba años apadrinando se iba a negar a devolverme el piso que les había prestado durante tres años y que ahora yo necesitaba. Y como guinda, pronto sufrimos las salvajadas del 1 de Octubre y sus múltiples resacas. Mi mundo, mis principios, mis valores hechos fosfatina de arriba abajo, de lo personal a lo social, sin dejar nada en pie. Ni mi hogar, ni mis valores, ni mi país… Entre muchas angustias, estupefacción, miedos y rabias pasé los meses de Octubre y Noviembre en los que logré alargar, tras mucho mendigar, la estancia en el piso de Gràcia que todavía sentía como mi hogar y que pronto debería abandonar. Y lo peor estaba por empezar: el 1 de Diciembre me vi abocado a una vida nómada arrastrando maletas de piso en piso de amigos, pues todavía me aferraba a la esperanza infundada que la ingratitud de esa familia, tan estúpidamente mantenida, tendría un límite… y recuperaría mi techo de un día para otro. Fueron meses en los que dedicar cada segundo que me sobró del overbooking profesional a luchar contra la rabia homicida que a ratos me invadía, a contener el odio para que no acabara por envenenarme y plantarle cara a la insoportable sensación de traición y desahucio que me invadía (y que todo ello no afectara ni mis clases ni mi proyectos ni mis clientes particulares). Puse en práctica todas las herramientas, reencuadres y acciones con las que me he tirado cuatro años sermoneándoos para intentar contener el diluvio… y siempre sirvió de algo, pero nunca para tanto como deseaba. De Agosto a Diciembre no pude ni siquiera soñar con salir del mar tras el naufragio, limitándome a intentar aferrarme a cuatro mástiles para no ahogarme. ¿Fui lo suficientemente torpe para no salir del naufragio en el que me sentía… o lo suficientemente hábil para no ahogarme en él? Todavía no lo sé. Ambos, supongo. II. DEL INFIERNO AL PURGATORIO: como sacarme de dónde yo mismo me metí. Seguí sin pasarlo mucho mejor desde Enero hasta Abril, pero supongo que la experiencia de meses de agonía, la práctica de un otoño horrible, las pilas de mis pasiones profesionales o la mera extenuación me permitieron empezar a disfrutar de una cierta perspectiva que, contra viento y marea, llevaba meses intentando construirme (con éxito, sí, aunque más que humilde). Empecé el año descartando esa posible enfermedad de un ser amadísimo (que, al final, no fue más que un terrible ejemplo de mala diagnosis y de cómo los malos médicos actúan como meros fontaneros –y muy chapuzas- de cuerpos). Por fin acabé resignándome a denunciar a esa familia que tan cándidamente mantuve durante años… y seguí aprendiendo a aplicar lo mejor que pude todo lo que racionalmente tan bien sé. Me tiré estos meses aprendiendo a luchar a brazo partido contra todas esas emociones limitantes (tristeza, despecho, rabia, asco, impotencia, vergüenza, odio) que llevo años avisando de la facilidad con la que nos pueden reducir a mera caricatura apocada de quién en realidad somos. Meses apretando dientes, confabulándome para no volverme -anegado de tanto resentimiento e impotencia- en un ser amargado y vengativo en quien nunca consentiré convertirme. Meses entrenando el estómago para que mis jugos gástricos aprendieran a digerir lo indigerible. Finalmente, en Abril me alquilé un techo desde donde esperar a recuperar mi piso y -a ratos mejor, a ratos peor- seguir capeando el temporal. III. DEL PURGATORIO AL PARAÍSO: transformando la mierda en estiércol El calendario se alió con mi tozudez, y el tiempo permitió que se acumularan los granitos de arena de mi sentido común hasta formar una discreta montañita de lucidez que me brindara un mínimo de perspectiva razonable. Y los hechos empezaron a conspirar a mi favor. Tristemente, tuvo que ser la ley la que llegara donde la decencia no alcanzaba, y a principios de Junio recuperé mi piso sin necesidad de sucumbir a según qué orgías de sangre que las entrañas me exigían a alaridos, pero que mis principios me negaban. Además, el 1 de Agosto -curiosa efeméride, justo un año después del principio de todo- encontré el piso en BCN tan extenuantemente buscado durante meses y meses. Y hoy, ya libre de agravios y a un puñadito de semanas de cerrar definitivamente el episodio más nauseabundo de mi vida, me toca el reto más importante de todos: dar sentido a lo vivido. Porque de nada sirve el dolor si se limita a su sufrimiento mientras dura y al mero alivio al cesar. El dolor sólo cobra sentido cuando mejoramos gracias a él y aprendemos a utilizarlo como trampolín que nos catapulte mucho más allá de donde estábamos antes de que llegara. De nada servirá el sufrimiento si, tras él, nos limitamos a regresar – y malheridos- a la misma vida de la que el dolor nos apartó a zarpazos. Si así fuera, el dolor no sería más que una tortura gratuita, un paréntesis vacío, un tiempo perdido expropiado de nuestra vida sin reparación alguna. Y me niego: la única manera de vengarme del dolor sufrido es utilizarlo yo ahora él, más todavía de lo que él me utilizó a mí durante el último año. Lo que he vivido este último año ha sido un cúmulo pútrido de traición a mis principios y valores, derrotas personales y sociales, impotencia, odio a verdugos que pisotearon mi moral… Una descomunal montaña de mierda. Ahora, es mi responsabilidad no limitarme a limpiarla, sino transformarla en estiércol que fertilice un futuro próximo que, no a pesar de sino precisamente gracias a, será infinitamente más exuberante que si nunca hubiera aparecido. Lo ya sucedido en el pasado no puedo cambiarlo; su impacto en mi futuro, sí. Y me confabulo a destilarle hasta el último de los aprendizajes posibles, tan valiosos que hasta me hagan agradecer todo este sainete cruel. El sufrimiento de un año me ha quitado mucho, muchísimo, pero me confabulo a que lo que atine a aprender de él me aporte muchísimo más de lo que me costó. Durante todo este año, algo debí hacer bien, pues no he acabado en un manicomio ni en la cárcel, y este otoño va ser la catapulta definitiva a los mejores años de mi vida. También, seguro, he debido hacer muchas cosas mal, pues con los tiros que llevo pegados -y dedicándome a lo que me dedico- he sufrido como un cerdo abierto en canal. ¿Qué atiné a hacer para ventilar todo este cúmulo de vertederos? ¿Y qué hice para, sin darme cuenta, ensañarme contra mí mismo y enconar las llamas de esos incendios que no provoqué? ¿Cómo supe disminuir el importe de las facturas inherentes a tantas fracturas? ¿Y cómo las multipliqué yo mismo más allá de su propio importe? Los próximos posts los dedicaré a compartir con vosotros esos aprendizajes. Dicen que Churchill dijo que “La crítica no es agradable, pero es necesaria y cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano”. Espero que los frutos de esa crítica os resulten a vosotros tan útiles leerlos como a mí escribirlos.
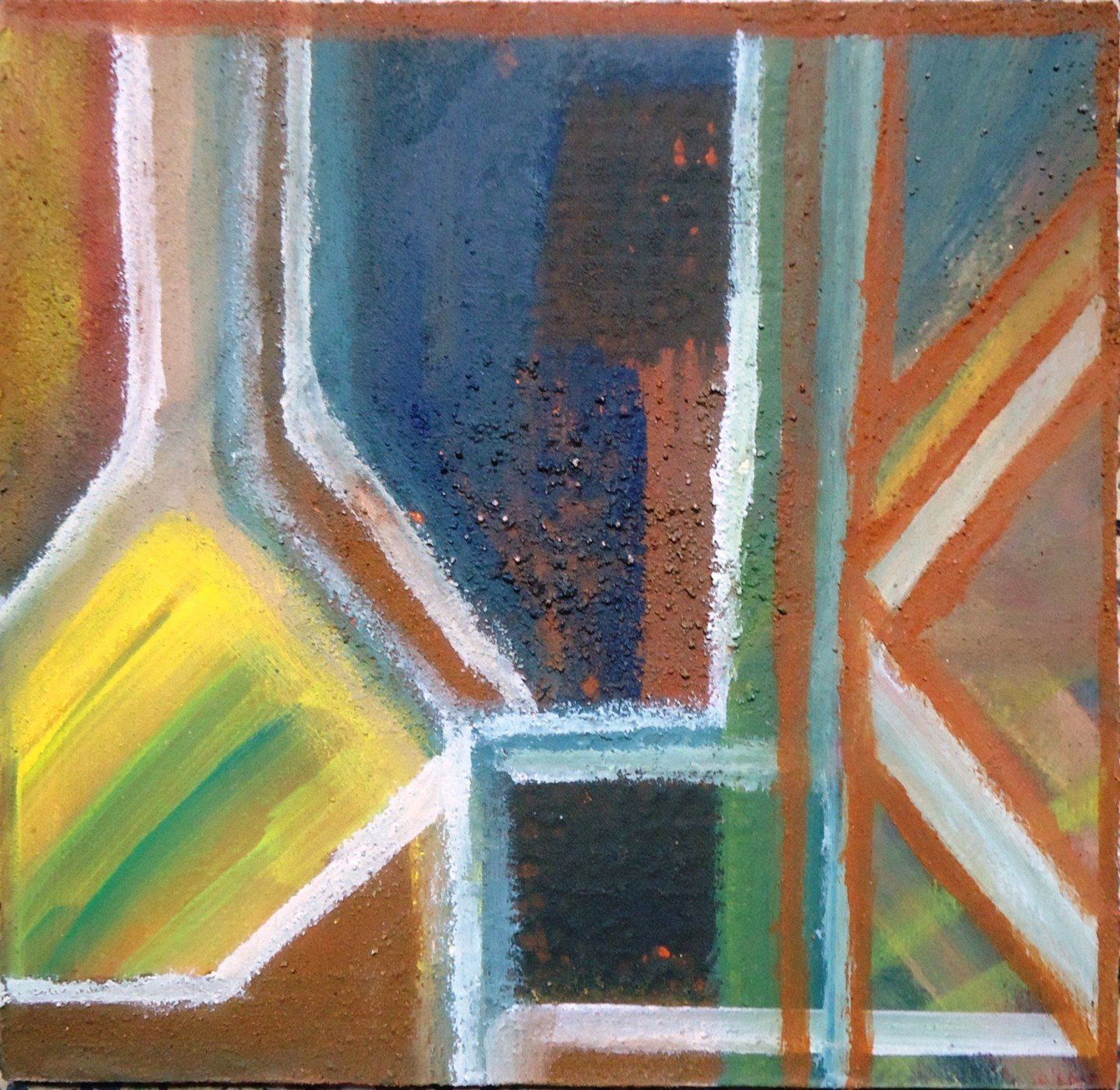
Desde LA ALQUIMIA DEL AGUA OXIGENADA, Ya sabemos la receta de esa agua oxigenada que desinfectará nuestras heridas sin herirnos gratuitamente, y también cómo destilarla. Pero de nada servirá ni conocerla ni ponernos a aplicarla si, previamente, no nos hacemos con el equipo de laboratorio que nos permitirá fabricarla. Para este laboratorio, las probetas, alambiques y maquinaria básica son nuestras creencias y actitudes más estructurales que, si no son las adecuadas, condenarán al fracaso todo el proceso. ¿Qué creencias nos impedirán fabricar el agua oxigenada para nuestras heridas? ¿Qué actitudes contaminarían la fórmula? Y lo más importante: ¿Cuáles lo facilitarían? Si te interesa saberlo… I. MONTANDO EL LABORATORIO: SET DE CREENCIAS Y ACTITUDES BÁSICAS. De nada servirá comprar los ingredientes básicos del agua oxigenada, ni empezar a remezclarlos, si no disponemos de las estructuras base para hacerlo. Sin ellas, el proceso resultaría irrealizable o la fórmula quedaría contaminada o inservible. Así que antes de meternos en harina, debemos reencuadrar algunas creencias claves y tener claras un par de actitudes y procedimientos genéricos frente a nuestras heridas. Entre ellos: 1. DARSE PERMISO AL PROPIO DOLOR. Si algo nos hiere, nada más natural, lógico y comprensible que enfadarnos, rebotarnos o agobiarnos con esas dificultades presentes o heridas pasadas que, a la corta, nos negaremos a aceptar. Somos humanos, y tenemos todo el derecho del mundo a necesitar un tiempo para aprender a sobrellevar eficientemente cualquier situación que sintamos que nos sobrepasa o incomoda. El primer zarpazo de cualquier contratiempo siempre resultará doloroso, activará nuestras alarmas más agoreras y nos generará el set de emociones primarias más desagradables y limitantes (miedo, ira, resentimiento, tristeza, etc.). Emociones todas ellas activadoras de nuestro cerebro más primitivo y rudimentario, ese que ni quiere ni puede ni sabe atender esos procesos reflexivos más equilibrados y complejos que tanto necesitamos para sanar heridas, pero que le son impepinablemente ajenos. El cerebro primitivo está hecho para sobrevivir a brocha gorda, no para disquisiciones reflexivas y elaborados reencuadres cognitivos. Al principio siempre mandará él, pero de nosotros depende que su reinado sea efímero. 2. NEGARSE EL SUFRIMIENTO EXTRA. Tras ese primer impacto que otorgará el control de nuestras conductas y emocionalidad al cerebro más primario, el homo sapiens puede sacar a pasear su armamento más lucido: los lóbulos frontales. Tras negaciones y pataletas viscerales (legítimas y comprensibles), los humanos tenemos la capacidad de, poco a poco, ir dando protagonismo a las partes de su cerebro que sí quieren, saben y pueden replantearse sus propias significaciones e ir construyendo relatos más allá de los instintos primarios y que, en vez de hacernos sufrir e inhabilitarnos, nos relativicen el dolor y nos capaciten para solucionar las causas de esas heridas. Tan miope sería negarnos el primer pataleo como arrogarnos el derecho a prolongarlo indefinidamente. 3. ABRAZOS SEVEROS. Ya que estamos pasando por un momento que nos pone a prueba, debemos darnos mucho cariño y comprensión y ser muy benevolentes con las propias debilidades y flaquezas. Eso sí: tirando de asertividad tajante para marcarnos ciertos límites y no permitir que el rebote inicial se convierta en modus operandi ni cheque en blanco para regodearnos morbosamente en el dolor, justificarnos o no hacer nada al respecto. Repito: tenemos derecho a quejarnos y patalear todo lo que nos haga falta, pero no nos conviene –para nada- creernos ni quejas ni pataleos. No por no tener derecho, sino porque aumentará el dolor actual y agravará las dificultades futuras del hecho del que emanen. Los abrazos que nos merecemos ante las heridas serán de oso si no los acotamos a su función: reconfortarnos y hacernos sentir queridos y acompañados a la corta. Si se extralimitan hasta el plañideo eterno, resultarán más que contraproducentes. Los abrazos son como los mimos a los hijos: si puntuales y circunscritos a un contexto, ayudan; si indiscriminados e indiscriminados, imbecilizan. 4. COLLEJAS AMOROSAS. Sin negarnos el derecho a nuestra incomodidad o rechazo, no viene nada mal en momentos heridos el recordar toda la suerte que hemos tenido, todo lo recibido por padres, amigos, parejas y sociedad y el gozar del privilegio –caduco- de estar vivos todavía. También podemos comparar lo que nos sucede con aquello que, objetivamente, la mayoría consideraríamos un verdadero drama. Unas collejitas, con todo el orgullo y el amor del mundo, ayudan a relativizar según qué exageraciones que multiplican exponencialmente el dolor propio de las heridas. En los inicios de momentos difíciles, yo me repito hasta convencerme mantras como “soy tonto, y por eso exagero la gravedad de estos hechos, añado sufrimiento propio al dolor ajeno y me siento como me siento. Pero me doy cuenta de ello y trato de ponerle remedio a mi tontería lo mejor que sé. Y tal vez todavía no, pero pronto será mucho. Cada día, un poquito más. Mi derecho a sentir mi dolor no me exime de la responsabilidad de ir aprendiendo a reconducirlo”. 5. INTEGRIDAD Y EJEMPLO. Todos hemos tenido seres queridos rabiando de dolor ante experiencias difíciles. Hubiéramos matado para que no envenenaran su dolor con sufrimiento extra, pero veíamos claramente como se autolesionaban, más allá del alcance inicial de sus propias heridas, con lo que se decían o hacían. ¿A que hubiéramos dado media vida para que dejaran de hacerlo? ¡Cómo desearíamos tener más influencia sobre ellos para que dejaran de martirizarse innecesariamente! Pues afrontar responsablemente nuestras heridas es una ocasión perfecta para educar a nuestros amados. Porque educar no es sólo cosa de profesores –y mucho menos de materias académicas-. Educar es influir, ayudar, enriquecer a los que nos rodean e importan. Todo ser humano es un profesor y un alumno, a menudo al mismo tiempo, que educa y se educa con ejemplos más que discursos. ¿Cómo quiero que mis hijos, amigos, amantes, padres y parejas lidien con sus propias heridas? Sabemos de sobras la exasperante ineficiencia de los discursitos, por muy razonables que resulten. ¿Por qué? Pues muy sencillo: porque se educa con las actitudes –a la larga- y no con la verborrea – a la corta-. Si queremos optimizar nuestra influencia, seamos ejemplo cierto de nuestras prédicas, y dediquemos menos tiempo a pontificar y más a encarnar en nuestra conducta observable aquello que queramos transmitir. El diálogo, el discurso y el razonamiento ayuda –y mucho- al ejemplo. Siempre que no lo substituyan, claro. 6. EMPATIZAR CON UNO MISMO. ¿Pasamos por momentos difíciles? Pues a cogernos de la mano y acompañarnos en el camino. Nada de culparnos ni por las heridas ni por nuestras reacciones ante ellas: nos debemos toda nuestra ternura, comprensión y compasión. Pero ojo: empatizar no es dejarse arrastrar por la emocionalidad del otro -en este caso, uno mismo- ni darle la razón incondicional. Eso se llama secuestro emocional o dorar la píldora. Empatizar es ver la realidad desde el prisma de ese “otro” que queremos ayudar. Empatizar es entender lo lógico, legítimo y razonable de esas reacción agoreras y contraproducentes si se cree lo que se cree. La empatía no busca cuestionar ni justificar, sino sencillamente entender. Eso sí: una vez colmada la empatía, una vez sienta el “otro” cuan comprendido y aceptado es, toca desafiar con dulzura firme esas creencias limitantes que tanto sufrimiento añaden a su dolor. Empatizar comporta dejar claro que lo erróneo no es ni la persona ni sus conductas, sino el marco significativo desde el que evalúa su situación (y no porque su marco sea esencialmente erróneo, sino porque las consecuencias conductuales que de él se derivan son contraproducentes para su bienestar). El prólogo de la empatía es la compasión, pero su epílogo necesario es la confrontación de las creencias limitantes, con razonamientos sólidamente fundamentados, hechos objetivos e inferencias lógicas. Ah! Detallito: confrontar no es reprobar (juzgar, criticar o deslegitimizar al otro por cómo siente, piensa o actúa). Confrontar es colocar un espejo neutro frente a las creencias, conductas y consecuencias del otro, para que las vea con perspectiva y decida qué pinta tienen. Pero la sana confrontación degenerará en reprobación juzgona si no la acompaña una ternura proporcional a la severidad. 7. NO BUSCAR JUSTIFICACIONES, CULPABLES NI SALVADORES en tercera persona. Si disponemos de probetas y alambiques hechos para fabricar juicios sumarísimos, culpabilizar a otros o reclamar derechos divinos y soluciones mágicas, todo el proceso de destilación se irá a hacer puñetas, y el agua oxigenada pudrirá más que desinfectará. Aprender a fabricar agua oxigenada conlleva aprender a centrarnos en aquello que resulte a) Razonable b) Plausible c) Útil d) En primera persona e) Actúe sobre lo que hay, no sobre lo que decidimos que debería haber. Lo demás… expiar pecados para el juicio final o buscar la inocencia frente a cargos de los que, tal vez, nadie nos acuse. Y escurrir el bulto, que de todo hay un poco. 8. CORTAR LAMENTOS RETROACTIVOS sobre lo que debería haberse hecho o debería haber si todo siguiera siendo como antes del contratiempo. El pasado, pasado está. No podremos cambiar lo que ya haya sucedido, pero si depende de nosotros a) Incidir, aminorando o ampliando, sus consecuencias actuales sobre nuestra vida presente b) El significado y la evaluación actual sobre ese hecho ya pasado c) Lo que hagamos con todo ello a partir de ahora. Lo que determina la vida de las personas no son sus logros o tragedias, sino lo que hacen con ellas. Ganadores de la lotería han arruinado sus vidas o supervivientes del holocausto han disfrutado de existencias envidiables. Nunca me cansaré de recomendar El Hombre en Busca de Sentido, del gigantesco Viktor Frankl (y su deslumbrante biografía La Llamada de la Vida, de su amigo Haddon Klinberg). 9. ANÁLISIS, CONTRANÁLISIS Y CONCLUSIONES. Quien me conoce personalmente, bien sabe de mis tendencias logorreicas y mi natural compulsivamente analítico, siempre en busca de construirle significados y derivadas plausibles a todo lo que me pase, observe, piense o me invente. Siempre fui así, pero con la edad he aprendido algo: a dejarlo para cuando la herida concreta esté ya en vías de sanación. Lo único sano e inteligente, mientras todavía no tenemos ni diagnósticos ni tratamientos, es volcar toda nuestra energía mental y conductas a inventarnos soluciones factibles, responsables y realistas. Y esos análisis y contranálisis, si ayudan a ello, bienvenidos sean (y yo creo que pueden ayudar, y muchísimo). Pero que nos quede claro que son meros medios innegociablemente subordinados al único fin razonable: actuar para sanar. Eso sí: una vez todo encauzado, a ver quién es el comeollas que me convence de privarme del placer de analizar, reanalizar y contranalizar la experiencia, ponerlo todo del derecho y del revés mil veces y deleitarme en construirle un significado y aprendizajes que me vuelvan un pelín menos ignorante y algo más humano que antes de herirme. ¿No he pagado con dolor una herida? Pues al menos, a cambio, quiero exprimirle hasta la última gota de la sabiduría que potencialmente contenga. Sería de tontos quedarnos sólo con lo malo, ¿No? II. PUES A TRABAJAR Y A SANAR En varios post me he hecho eco de una frase de Epícteto que concentra toda la filosofía subyacente de mis procesos de Coaching: “No son las cosas las que nos hieren, sino lo que nos decimos sobre esas cosas”. No siempre estará en nuestra mano cambiar todo lo que querríamos diferente, pero siempre lo estará cambiar nuestra propia visión, significación y conductas respecto a ello. Para generar una visión potenciadora, que nos permita actuar con la mayor eficiencia posible sobre la causa de nuestras dificultades, necesitamos sanar nuestras heridas. Y como ya hemos visto, nunca lo haremos desde ignorarlas sepultándolas en mercromina (LA DICTADURA DE LA MERCROMINA), como tampoco sobre atendiéndolas hasta obsesionarnos con ellas anegándolas en alcohol (EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor). Podemos aprender a desinfectar, sin añadir sufrimiento al dolor, fabricando agua oxigenada. Pero para hacerlo no basta con la receta de LA ALQUIMIA DEL AGUA OXIGENADA: debemos hacernos con, adecuar y mantener en óptimas condiciones el laboratorio básico que nos permita destilarla. Y desde según qué creencias estructurales y paradigmas cognitivos, intentar sanar nuestras heridas es como limpiar tu casa con un trapo sucio. Por mucho tiempo o esfuerzo que le pongas… lo dejarás todo todavía peor que antes. Encima creeremos que limpiar no sirve para nada, y nos cagaremos en los falsarios apologetas de la higiene. Pero es que antes de ponernos a limpiar, toca lavar los trapos, fregar la fregona y barrer la escoba. Suena recursivo y rebuscado, ¿Verdad? Es que lo es. Tanto como imprescindible.

Mientras que en LA DICTADURA DE LA MERCROMINA os hablé de los efectos perniciosos de tratar de cerrar en falso nuestras heridas, en EL ABUSO DEL ALCOHOL: el morbo del propio dolor lo hice sobre los de tratar de sanarlas por desinfección compulsiva abusando del alcohol. Ahora me toca bucear en las razones que nos impelen a hacernos tanto daño urgando en nuestras heridas Aunque ambas resulten idénticamente contraproducentes, al menos tirar de mercromina nos produce un alivio instantáneo al calmar apócrifamente el ardor de las heridas. Pero el abuso de alcohol me resulta especialmente difícil de entender, pues ni alivio ofrece (todo lo contrario: a la larga perjudica igual, y hasta escuece a rabiar a la corta). Entonces, siendo tan doloroso además de tan contraproducente, ¿Por qué abusamos tanto del alcohol? ¿Qué nos empuja a ello, la biología o la cultura? ¿Cómo se nos adoctrina para caer en la trampa del alcohol y el auto flagelo? ¿Desde qué ideas, creencias y paradigmas? I. SINRAZONES PARA EL MASOQUISMO 1. BIOLOGÍA. Ya vimos que, como especie, tenemos tendencia a focalizar nuestra atención en emociones dolorosas, esas que en la jungla nos permitían sobrevivir y propagar nuestros genes. Que haga miles de años que ya no vivamos en ella (y que lo que ayuda a que un león no se te zampe de poco sirve ante un desamor o una insatisfacción profesional) es una mera anécdota para unas estructuras cerebrales que han garantizado nuestra supervivencia así durante millones de años. Por ello, con el piloto automático gobernado por nuestro cerebro más primitivo, siempre focalizaremos nuestra atención en déficits, agravios, penurias, peligros y peores escenarios. Y en quedarnos quietecitos ante un peligro que creemos más fuerte y rápido que nosotros, a ver si así no nos ve y acaba pasando de largo (Perderle el Miedo al Miedo). 2. MARTIROLOGÍA. Creencia absolutamente irracional de que, cuanto más suframos, mejores personas somos y más nos merecemos dejar de hacerlo (como si la enfermedad o el dolor fueran cuestión de deméritos morales; ¿Eso quiere decir que todo el que sufre o enferma… es porque se lo merece?). La cultura judeocristiana (no olvidemos que nuestro icono de virtud y bondad es un personaje que se deja torturar atrozmente para salvar a la humanidad) nos marca a fuego el paradigma, consciente o inconscientemente, que cuanto más suframos más acreedores nos haremos de que Dios, Buda, la Pachamama, el Ratoncito Pérez o el monstruo del lago Ness hagan justicia con sus superpoderes y eliminen de un plumazo –y sin que nosotros tengamos que despeinarnos- las causas de nuestro dolor. 3. GRITO DE AYUDA: provocar compasión en el resto de integrantes de la manada. Mostrarnos afligidos (y, según Stanivslaski, la mejor manera de aparentar cualquier emoción… es sentirla sinceramente) multiplica las posibilidades de que otros acudan en nuestra ayuda, posterguen posibles ataques y se vuelquen en atenciones para con nosotros. Y vete tú a saber si, desde la compasión, alguno se anima a hacer por nosotros lo que a nosotros mismos nos incomodaría hacer (y sin pedírselo explícitamente, claro, que queda feo. Que lo adivine, que para eso está). 4. ADICCIÓN AL SADO. Como toda emoción extrema, el dolor tiene un punto de morbo… que engancha. Por reiteración, bien puede convertirse en una costumbre que, al automatizarla, se vuelve un hábito inconsciente. Además, diversos biólogos moleculares defienden que los aminoácidos de las emociones sirven, también, como combustible básico de nuestras células, y que si nuestras células se han acostumbrado al aminoácido de nuestra aflicción como gasolina, lo reclamarán cuando les falte. Y para sortear su mono, nos empujarán a pensar y focalizar nuestra atención en aquellos sesgos cognitivos que nos provoquen las emociones –aminoácidos- que nos reclaman a alaridos para seguir funcionando con el combustible habitual. 5. DÉFICIT DE RESILIENCIA. Obviamente, hablo de las clases medias para arriba y del mundo noroccidental: llevamos unas vidas tan fáciles, requeteacolchaditas y sobreprotegidas que nos llevan a sufrir como tragedias insoportables lo que, en el fondo, no son más que meros contratiempos (de trascendencia anecdótica o crucial) y que, a poco que nos hayamos atrevido a pensarlo ya sabíamos que iban a suceder (un conflicto personal, enfermedades propias o ajenas, la muerte, disgustos profesionales, etc). Como con nuestros niños y adolescentes, el sobremimo y la obsesión por el camino fácil, entre otras muchas consecuencias desastrosas, conlleva que nos impidamos madurar las partes del cerebro (lóbulos frontales) encargadas de gestionar la frustración. Y así, cuando nos llega una, pataleamos como los niños mimados que somos (no sé vosotros, pero yo sí) cuando las elecciones propias o el azar ajeno me plantan en el camino un obstáculo imprevisto. Es la baja resiliencia lo que transforma lo indeseado en indeseable. 6. SESUDA INTELECTUALIDAD. Uno de los mitos que más nos halaga creernos a los Occidentales sobre nosotros mismos es el de la racionalidad. Como herederos de Platón y Descartes, nos hemos llegado a creer que a) Pensamos objetivamente (el resto del planeta son exóticos a medio domesticar; nosotros tenemos religiones, ellos supersticiones; nosotros somos naciones, ellos tribus, etc.) b) Todo se arregla pensando (actuar, ya veremos: de momento, contempla y filosofa hasta encontrar el Santo Grial objetivo y la perfección platónica de las Ideas prístinas). Y junto con Platones y Descartes, nuestra otra influencia mayor es el cristianismo. Como toda otra religión, todos los paradigmas cristianos se basan en una especie de justicia cósmica, lo que nos lleva a planteárnoslo todo desde parámetros de orden, sentido y, sobre todo, merecimiento. El otro paradigma insuflado por el cristianismo es el de culpa (y suerte que aquí somos culturalmente católicos, lo cual es un negocio redondo en términos de conducta terrenal y vida eterna), así que entre unos y otros paradigmas heredados tendemos a invertir más energía en intentar probar nuestra inocencia y fabricar explicaciones justas que en generar soluciones. Y así nos va. II. DEL DETERMINISMO A LA AUTODETERMINACIÓN Los que habéis tenido la santa paciencia de seguirme desde el inicio de este blog bien sabéis que no seré yo quien reniegue de la influencia social y los factores supra individuales que también –y mucho- modelan la vida de cada uno de nosotros. Ya he manifestado mi profunda alergia personal a las versiones más romas del Coaching más narcisista, las farsas del ultraindividualismo y los mitos más darwinistas del self-made man, siempre tan socorridos para inventarse una justificación a los privilegios propios. Pero ser consciente de todos esos factores que a priori nos superan y nos marcan desde la cuna (socioeconómicos, culturales, religiosos, etc.) no es un cheque en blanco para abdicar de nuestro poder individual para enfrentarlos. Ya sabéis que nunca seremos Supermen o Superwomen, por encima del bien y del mal que todo lo podamos sin que nada nos afecte, pero desde luego nunca somos Calimeros indefensos, meras víctimas y productos pasivos de nuestros contextos. Ni excusas ni vaciles egocéntricos: tal vez no podamos decidir qué nos influirá, pero sí cuánto y cómo. Y sobre todo: lo que haremos con todo ello. Sociedad, aprendizajes inconscientes, educación temprana son las cartas que nos reparten en una partida, pero los malos jugadores bien lo sabemos: no gana quién mejores cartas recibe, sino quien mejor las juega. Llegar a aceptar que cuánto y cómo nos afecte el contexto depende de nosotros es una habilidad que, como todas, se entrena y mejora con reflexión, aprendizaje y práctica. Haber nacido en una cultura de la martirología y el dolor nos marca desde la cuna, pero como individuos podemos aprender a capear esa marca. De no hacerlo, la herencia de biología humana y cultura judeocristiana nos condenará a rebotar constantemente de la indiferencia irresponsable de la mercromina al autoflagelo masoquista del alcohol. Por suerte, podemos ser conscientes de esas tendencias preprogramadas (y de sus consecuencias) y aprender a ponerle puertas al campo. Nuestro éxito y felicidad dependen de ello. Empecemos por grabarnos a fuego que el contexto influye, pero sólo tú determinación determinará como afrontarás tus heridas. Y ello tu vida entera. En el próximo post os explicaré mi método personal, tan falible como útil, para destilar lo mejor de la mercromina y del alcohol y eliminar sus más nocivos efectos secundarios. Compartiré con vosotros mi receta secreta del Agua Oxigenada. Espero que os alivie y sane como, con más o menos dificultades, hace conmigo. Rara vez a la corta, pero siempre a la larga.
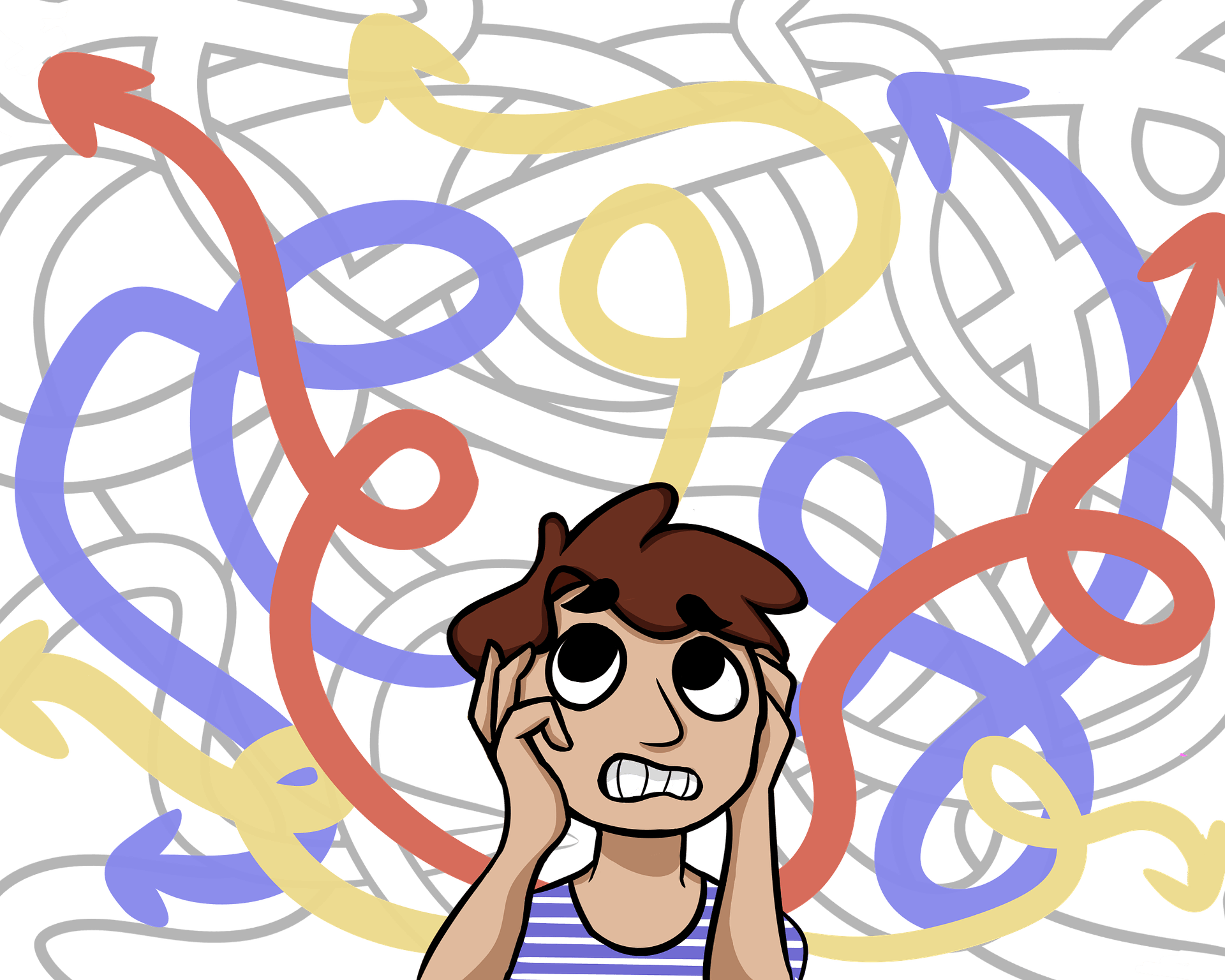
En LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, ya vimos las consecuencias de negarnos a enfrentar nuestras heridas pasadas o de pretender darlas por sanadas por decreto ley y actuar como si no estuviéramos todavía lastimados. Pero ya os adelanté otra tendencia a enfrentar el dolor idénticamente perniciosa: el regodeo morboso en la propia aflicción y la obsesión por su análisis compulsivo. Hoy me propongo escribiros sobre los abusos del alcohol. ¿Por qué tendemos tan a menudo a hurgarnos sin piedad en las heridas? ¿Qué es lo contrario de la evitación mercrominera? Y lo más importante… ¿Qué consecuencias concretas acarrea engancharse al propio dolor y hacer de él el centro de nuestra existencia entera? El presunto opuesto de los acólitos de la mercromina es la adicción al alcohol. Mientras que, como vimos, en el modo mercromina nos caracterizamos por la evitación instintiva del dolor, en el de adictos al alcohol parecemos nadar como pez en el agua en nuestras propias miserias. Seguro que recordáis a alguien siguiendo a pies juntillas el siguiente patrón: regodeo compulsivo en todo lo que vaya mal en sus vidas, análisis detallado –con una minuciosidad morbosa- de cada uno de sus problemas, obsesión monotemática por alguno de ellos y razonamiento circular que acostumbra a acabar justo dónde empezó –desde donde se retomará automáticamente a la siguiente tacada-. Además, muy a menudo, la interminable complacencia en el propio infortunio irá acompañado de inferencias –más o menos plausibles- sobre causas remotas, culpables inaccesibles que no actúan como toca e invocaciones a la justicia cósmica. ¿Os suena la cantinela? 1. LA ADICCIÓN AL PROPIO DOLOR Imagínate que te haces una herida y, henchido de militancia desinfectante tras leer LA DICTADURA DE LA MERCROMINA, te vuelves un Sant Jordi determinado a enfrentarte hasta con el último de tus dragones. Levantas la costra artificial de tu herida y echas un chorrito de alcohol para desinfectarla. ¡Perfecto! ¡A la mierda con la pusilanimidad de la mercromina! Y notas que escuece pero te alivia al empezar a sanar, así que te echas otro. Y al día siguiente otro…. Y otro más. ¿Qué acabaría pasando? Evidentemente: que la herida más que sanada acabaría llagada, y que te quemarías la carne sana circundante, creándote nuevas heridas por pura abrasión. Una vez más, el remedio peor que la enfermedad. El abuso del alcohol se basa en un par de creencias irracionales: una, que meramente pensando se arregla algo; dos, que a base de sufrimiento autoinflingido, mereceremos una desinfección más rápida e indolora de nuestras heridas (como si los logros no se basaran en la eficiencia de las soluciones, sino en los méritos morales del solucionador, y sus méritos en su sufrimiento). La reflexión, el análisis y el atender la raíz de un problema (ese primer algodoncito ligeramente empapado en alcohol) siempre será necesario y saludable, pero regodearse en él, nunca. El doble de jarabe no cura el dolor de barriga el doble de rápido, sino al contrario: lo agrava, cronifica y provoca nuevas dolencias a partir de la inicial. No, el doble de lo bueno no es ni mucho menos lo mejor. Recuerda que la diferencia entre un veneno y una medicina estriba, precisamente, en la sabiduría de la dosis. Y en cada cuánto y cómo tomarla. Lo peor de las sobredosis de alcohol estriba en sus mejores o peores consecuencias prácticas. ¿La mala? El dolor extra, constante, al rememorar obsesivamente el tema hiriente (jodiéndonos así el presente). ¿La peor? La serie de emociones que nos provocamos al hacerlo (tristeza, aflicción, rabia, resentimiento, inseguridad) que impiden la motivación y energía necesarias para enfrentar, de facto, aquello que nos preocupe (jodiéndonos así el futuro). A menudo el sobreanálisis cognitivo lleva aparejada la parálisis conductual, en la creencia infantiloide que, como ya me he PRE-ocupado, ya no hace falta ocuparme, pues ya he pagado la cuota de agobio que cuesta esa solución mágica que el universo me debe por sufrir tanto (y ahora es asunto suyo arreglarlo por arte de magia, no mío. Yo a pensar y sufrir hasta merecérmelo mucho…). El regodeo masivo en el propio dolor, en la culpabilidad ajena sobre él y en la injusticia del mismo acostumbra a propiciar una inactividad absoluta al respecto. O peor aún: la reiteración de conductas que no han funcionado en el pasado, pero a las que continuamos aferrándonos con tenacidad compulsiva. Si habéis afilado vuestra memoria, seguro que recordaréis más de cinco personas que exasperaron vuestra paciencia con su testarudez autoflagelante. Y si la afiláis un pelín más, hasta os recordaréis a vosotros mismos habiéndolo hecho otro montón de veces. Y no es cuestión de avergonzarse, pues es una actitud tan común como las excusas de la mercromina. Y tan contraproducente… 2. CUANDO LOS EXTREMOS SE TOCAN Idólatras de la mercromina y adictos al alcohol: actitudes presuntamente opuestas. Supuestos antagonistas cuyas consecuencias hermana: agravar el problema. Los unos por evitar siquiera nombrarlo; los otros, por convertirlo en el único centro de nuestra vida, pero ambos beben de idéntica fuente y, contra pronóstico y apariencias, se retroalimentan. La dictadura de la mercromina (y el síndrome del tío Diego, y el del avestruz) nos impelen a ignorar lo que duele, lo que agrava las heridas, ergo las infecta hasta límites de gangrena, lo que nos aboca a la sobredosis de alcohol ante el pánico al descubrir una desmesura de su infección que a su vez nos provoca aversión, ergo evitación a toda costa… Y acabamos cubriéndolo todo con nuevas capas de mercromina. Tapamos heridas a las que sólo prestamos atención cuando duelen demasiado como para seguir ignorándolas, y entonces la explosión del pus acumulado es tan dolorosa y desagradable que le cogemos un lógico pánico atroz, tan grande que querremos evitarlo en el futuro a cualquier precio (y creeremos hacerlo… ignorándolo: bienvenidos de regreso a la mercromina). Con lo fácil que hubiera sido desinfectar la herida en su momento, cuando no pasaba de rasguño o zarpazo, pero limpio. Voilà la sinergia entre la mercromina y el alcohol en el círculo vicioso de la progresiva impotencia personal. Cualquiera que haya sucumbido a cualquier adicción química sabe perfectamente de lo que hablo, pues las adicciones físicas funcionan exactamente igual que las mentales: menos duermo más café, más café… menos duermo. No hacer nada al respecto de lo que nos preocupa provoca mayor preocupación, ergo más queja, ergo más obsesión, ergo más sobreanálisis, ergo menos acciones remediadoras. Como el círculo vicioso de la cafeína: más me quejo, menos hago; más se agrava, más me quejo, menos hago… ¡Buf! Me agobio de sólo pensarlo. ¿Por qué somos tan torpes cómo para encadenarnos a este círculo vicioso? Muy sencillo: porque somos humanos. Limitaditamente humanos… Como cualquier otro animal: sólo que nosotros tenemos la capacidad –ergo la responsabilidad- de darnos cuenta y cortar amarras con él. Lanzarse en brazos de la mercromina no sana, sino que pudre en silencio al agravar lo que no cura. Pero zaherirse abusando del alcohol tampoco: sencillamente, enferma lo que estaba sano. Como dijo Carmen Martín Gaite: “Te pierde la impaciencia: deja que lo atrancado se abra solo, y no atranques lo abierto”. Lo que hermana la mercromina y el alcohol es esa impaciencia infantil, propia de los niñatos consentidos que se niegan a pagar el tributo de tiempo, incomodidad y esfuerzo que toda solución requiere. Que nos neguemos a pagar el precio de la sanación escondiendo artificialmente las heridas o abrasándolas en alcohol, qué más da. Lo importante es que de ninguna de estas dos maneras sanaremos nunca. Sencillamente, agravaremos nuestras heridas hasta convertirlas en males muy mayores. Y que nos habremos infligido nosotros mismos, sin necesidad de nada ni nadie. ¿Qué hacer para ni sufrir gratuitamente con el exceso de alcohol ni gangrenarnos con la pereza pusilánime de la mercromina? En días o semanas compartiré mi más que falible método, pero que a mí me funciona: El Milagro del Agua Oxigenada. De él haré apología en próximos posts. Pero antes, en el siguiente, intentaré comprender una cuestión crucial: ¿Qué nos empuja a abusar del alcohol y flagelarnos creyendo que así sanaremos? ¿Desde dónde se nos empuja a ello? Antes de abrazar el agua oxigenada, bien nos conviene entender porqué nos conviene tanto alejarnos del abuso del alcohol.

Última entrega de la temporada en Ràdio Sant Andreu. Esta vez, en vez de profundizar en temas y artículos del blog, Jordi Milián me ha sorprendido preguntándome sobre como aplicar durante el tiempo de vacaciones todo lo que hemos ido descubriendo en los temas tratados sobre Coaching, Inteligencia Emocional y filosofeos varios sobre felicidad, satisfacción, coherencia y placer. Como siempre, y ya que estamos en verano poniéndonos internacionales y políglotas, yo contesto en castellano a las preguntas de Jordi en catalán Si hay un tiempo en el que la libertad se muestra como el arma de doble filo que es, ese es el periodo de vacaciones. Recompensa del anterior año y antesala del siguiente, disfrutarlas es una de esas obviedades que aburrimientos varios, tensiones y tasas de divorcios nos demuestran que no son tan obvias. Si te interesa saber cuan sencillo resulta disfrutar de nuestras vacaciones. Espai de Coaching – Com carregar les piles a l’estiu

Se acercan o ya hemos empezado uno de los momentos más venerados del año: las vacaciones. Tiempo de descanso, aventura, reposo y placer que el Homo Currantis contemporáneo, en su infinita torpeza, puede convertir en un vía crucis de tensión, conflicto familiar o mera insatisfacción insípida mejor o peor disimulada. ¿Cómo disfrutar más nuestras vacaciones y sacarles el máximo de satisfacción? ¿Se pueden aprovechar para algo más que para no trabajar? ¿Por qué pueden llegar a complicar tanto las relaciones de pareja o familia? ¿Qué hacemos para que el regreso nos resulte tan duro? Si te interesa conocer los errores más habituales al encarar las vacaciones y como no incurrir en ellos… I. EL CONOCIDO SECRETO DE LA SATISFACCIÓN: errores más habituales frente a las vacaciones 1. Idealización desaforada. Demasiado a menudo, llevamos existencias tan alejadas de nuestros verdaderos valores, creencias y motivaciones personales que tendemos a convertir las vacaciones en el Dorado de nuestras vidas, y abocamos en ellas unas expectativas de satisfacción irreales de tan exageradas. Recuerdo a los 16 años, durante mi primera experiencia profesional en una fábrica, las caras abatidas de los que regresaban de vacaciones, y como en el mes de Septiembre la gente ya contaba los días que les faltaban para las siguientes. Las vacaciones se definían como “ser libre otra vez”, “vivir bien”, “hartarme de…”. Considerar que las vacaciones son el único periodo del año en que podemos “ser libres, vivir bien y hartarme de…” es una ilusión más que legítima y no tiene nada de malo per se, pero puede conllevar una sobreidealización que nos pondrá las expectativas de satisfacción inalcanzablemente altas. Como ya vimos en Los motivos de la motivación, la fórmula de la satisfacción es sencilla: Resultados – Expectativas, por lo que expectativas utópicas acarrean un riesgo altísimo de insatisfacción. Las vacaciones no son más que otro de los múltiples periodos de nuestra vida y, como tal, está plagado de claroscuros, momentos mejores y peores, placeres, desidias y hasta contratiempos. Si las convertimos en el único periodo donde esperamos disfrutar profundísimamente de nuestra vida, nos sometemos a una presión extra no sólo innecesaria sino, sobre todo, contraproducente a la hora de disfrutarlas. 2. El palo de la zanahoria. Convertir las vacaciones en el único El Dorado de nuestras vidas, además, puede pervertirse en coartada para resignarnos en silencio a vidas cotidianas que, como mucho, nos permiten ir tirando con mayor o menor decoro. La idea de “Como ya disfrutaré en vacaciones…” actúa así como el palo de la zanahoria para el burro, como mera válvula de escape que nos ayude a resignarnos a vidas que, en lo más profundo de nosotros, sabemos que no responden a los principios que realmente nos hacen vibrar. Demasiado a menudo sobreidealizamos las vacaciones para, precisamente, limitarnos a sobrellevar el resto del año y sofocar los conatos de rebelión interna frente a vidas personales o profesionales que no nos llenan tanto como deseamos. Pero como “Ya llegarán las vacaciones”… a seguir moviendo la rueda, como hámsters hipnotizados a los que no parece interesarle si tanta carrera les lleva a parte alguna. 3. Activitis o ultrapanching. Otra de nuestras torpezas predilectas a la hora de provocarnos insatisfacción es, frente a una disyuntiva, elegir una opción… y pedirle lo que podía ofrecer la otra. En vacaciones, la mayoría de nosotros queremos descansar, reponer fuerzas y dar rienda suelta a nuestra molicie. Otros, optamos por trufar nuestras vacaciones de todas esas actividades que nuestra cotidianidad a priori parece no permitir: viajar, hacer deporte, tirarnos en parapente o confeccionarnos unas agendas que, aunque en formato vacaciones, no tienen nada que envidiarle a las de la vida cotidiana en cuanto a planificación y prisas. Vaya, la vieja lucha entre nuestro cerebro primitivo (interesado exclusivamente en comer, beber y ahorrar calorías) y nuestro Neocórtex (primando realización, aprendizaje, curiosidad, etc. ¿Qué es mejor hacer: tirarnos un mes a la bartola o mochilear conociendo mil países? ¿Hartarnos de barbacoas y sofás o sudar la gota gorda en un trekking en el culo del mundo? Pues, como siempre, que cada uno elija lo que crea que le va a hacer más feliz. Eso sí: intentando evitar uno de estos dos errores habituales: a) Pedirle peras al olmo: aceptación del precio. Si priorizas descansar, reponer fuerzas y exorcizar el menor atisbo de obligación externa, no pidamos a esta opción los cosquilleos, vibración y adrenalina que no pueden aportarnos. Si por el contrario optamos por recorrer a caballo Kirguistán, prepararnos para una maratón o irnos de voluntarios a Burkina Fasso, no focalizar nuestra atención en lo cansados que regresaremos y que, este año, “no he tenido un minuto para mí”. Suena de sentido común, ¿Verdad? Pues si: ese que dicen por ahí que es el menos común de los sentidos. Cada una de las opciones tiene un beneficio y un precio. Y como todo lo demás en la vida, sopesa el uno y el otro críticamente, invirtiendo el tiempo y esfuerzo mental que precise. Pero una vez decidido, olvídate del precio ya pagado y céntrate en lo bueno que te aportará b) Congruencia entre prioridades y conductas. Antes de decidir qué hacemos, tomarnos un largo café con nosotros mismos y seleccionar conscientemente aquello que queremos hacer basándonos en una auditoría de valores. ¿Qué es lo que más llenaría? ¿Qué es lo verdaderamente prioritario para mí ahora? ¿Qué me hará regresar más realizado a mi vida cotidiana? Las vacaciones –la vida- serán plenamente satisfactorias cuando lo que hago en ellas responde a mis motivaciones más centrales. No te levantes del sofá, déjate la piel poniéndote en forma, hártate de tapitas o vuélvete vegetariano. Eso sí: que lo que elijas responda a lo que realmente quieres priorizar más allá de las convenciones, la comodidad o los automatismos acríticos de las costumbres adquiridas. c) Regatear el precio. Entre el blanco y el negro se extiende una gama infinita de grises, y nuestro trabajo con las vacaciones –la vida- estriba en descubrir la tonalidad que se adapta a nosotros como un traje a medida (y crear el contexto para dibujarlo, claro). Se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo y tal vez no al 100%. Como vimos en El arte de soplar y sorber, aceptar el precio de toda decisión es el mejor inicio para acabar rebajándolo considerablemente. Se puede descansar, aventurear y pensar… pero al 33%. O 50% -25% – 25% o… Elije crítica y reflexivamente el porcentaje que te llenará más. Las posibilidades son infinitas. II. TIEMPO EN FAMILIA – PAREJA – CON UNO MISMO ¿Cómo me llevo conmigo mismo? ¿En qué estado están mis relaciones con los demás? ¿Hasta qué punto mi vida responde a mis sueños? Las obligaciones son la excusa perfecta para obviar todas esas cuestiones cruciales de nuestra vida que, por suerte o por desgracia, tan fácil resulta camuflar tras el aluvión de facturas, horarios, compromisos y obligaciones cotidianas. Sin los burladeros cotidianos, esas preguntas clave pueden presentarse en el tiempo libre con la fuerza, furia y resentimiento de un Miura resabiado por el largo tiempo de encierro. Las contradicciones, encabritadas por tanto ninguneo, bien pueden arrollarnos con su furia resentida una vez abierta la puerta del chiquero del tiempo libre. Sólo conozco algo casi tan difícil como llevarse bien con uno mismo: llevarse bien con los demás. Y sobre todo, con los allegados más próximos y amados. Ya lo vimos en Entre la manada y el egocentrismo: aprendiendo a no amargarnos las relaciones: ni los demás son lo que quiero que sean ni piensan, sienten y hablan como yo considero oportuno que lo hagan. También vimos en DEL TEMPERAMENTO AL CARÁCTER: la soledad como anécdota como el pánico atávico a la soledad puede empujarnos a menudo a establecer relaciones y tomar decisiones que sería muy discutible catalogar como plenamente libres. Y un último ingrediente al cóctel: el desgaste de la cotidianidad y las compañías de 365 días al año por decreto ley. Con todo ello presente, no nos sorprenderá el siguiente dato: Septiembre concentra el 70% de los divorcios anuales. Claro, ¿Cómo pelearme con quién no veo? ¿Cómo sentirme insatisfecho totalmente desconectado de mí mismo y del otro? Es precisamente en periodos de tiempo libre cuando puedo comprobar hasta qué punto estoy a gusto conmigo mismo y con los que me rodean. Lo cuál puede ser incómodo a la corta, pero inmensamente beneficioso a la larga, pues darse cuenta de un problema es el primer paso ineludible de toda solución. III. EL MANTRA DEL SÍNDROME POST-VACIONAL Los vendedores de titulares, los etiquetadores patologizantes y los adictos al bliblablú más anodino ya tienen una excusa para rellenar revistas, programitas y conversaciones: el síndrome post-vacacional. Toda un patraña para justificarnos y camuflar tras etiquetas grandilocuentes obviedades de Perogrullo: que se está mejor sin obligaciones, levantándote y comiendo cuando quieres que no maniatados por agendas y horarios. Y que el pasar de lo uno a la otro puede provocar más o menos incomodidad. Olé tú, cuanta perspicacia. Una vez pasada por alto esta obviedad sin mayor recorrido, este lugar común del síndrome de marras puede hasta tener cierta utilidad: reflexionar sobre nuestra vida cotidiana y profesional. ¿Qué hace que el regreso de vacaciones resulte meramente incómodo o insoportablemente duro? Muy sencillo: la calidad que otorguemos a esa cotidianidad a la que regresamos. A priori, se está mejor haciendo lo que te da la gana cuándo y dónde mejor te apetezca, pero lo que determinará el impacto de regresar a agendas y obligaciones será nuestro grado de satisfacción respecto a ellas. No es lo mismo volver a un trabajo que nos llena profundamente y unas agendas planificadas acorde con nuestros valores que regresar a un sinsentido estresante, y es en esta brecha entre cómo queremos vivir y cómo vivimos donde puede crecer este constructo del tan cacareado síndrome post-vacacional. Patología que, imagino, pronto medicalizado: pastillita al canto y a ahorrarnos tanto pensar… y los de siempre a hacer caja. IV. MÁS ALLÁ DEL SOFÁ O LA MOCHILA Una vez críticamente elegidas, una vez aceptado el precio de las elecciones realizadas y convenientemente despojadas de exigencias inasumibles, las vacaciones pueden ser un periodo en el que, además de descansar y vivir intensamente, podemos tomarle el pulso a nuestra vida actual y planificar asaltos a una que se vaya pareciendo progresivamente a la que siempre soñamos vivir. Si tan duro me resulta regresar a la cotidianidad… ¿Qué puedo cambiar para hacerla más cómoda? ¿Qué puedo incorporar –mucho o poco- de las vacaciones a mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo empezar a construirme una vida cotidiana mucho más satisfactoria? Las vacaciones pueden ser la excusa perfecta para superar la adicción -y abducción- a la cotidianidad, al cortoplacismo y al dejarse llevar por lo establecido como único posible. El tiempo libre tiene eso: que si lo utilizamos a nuestro favor, ayuda a quitarnos las orejeras que nos impiden ver más allá de lo que hay. Lo peor de la avalancha de obligaciones y el corre-corre del día a día es que nos obliga a plantar miopemente tantos árboles que nos impide diseñar el bosque desde la perspectiva de nuestros valores. Aprovechemos el oasis del tiempo libre de las vacaciones para pasar de jardineros compulsivos a ingenieros agrónomos de nuestra vida. El bosque siempre soñado bien merece la pena. Qué mejor terreno que estas vacaciones para empezar a plantarlo.
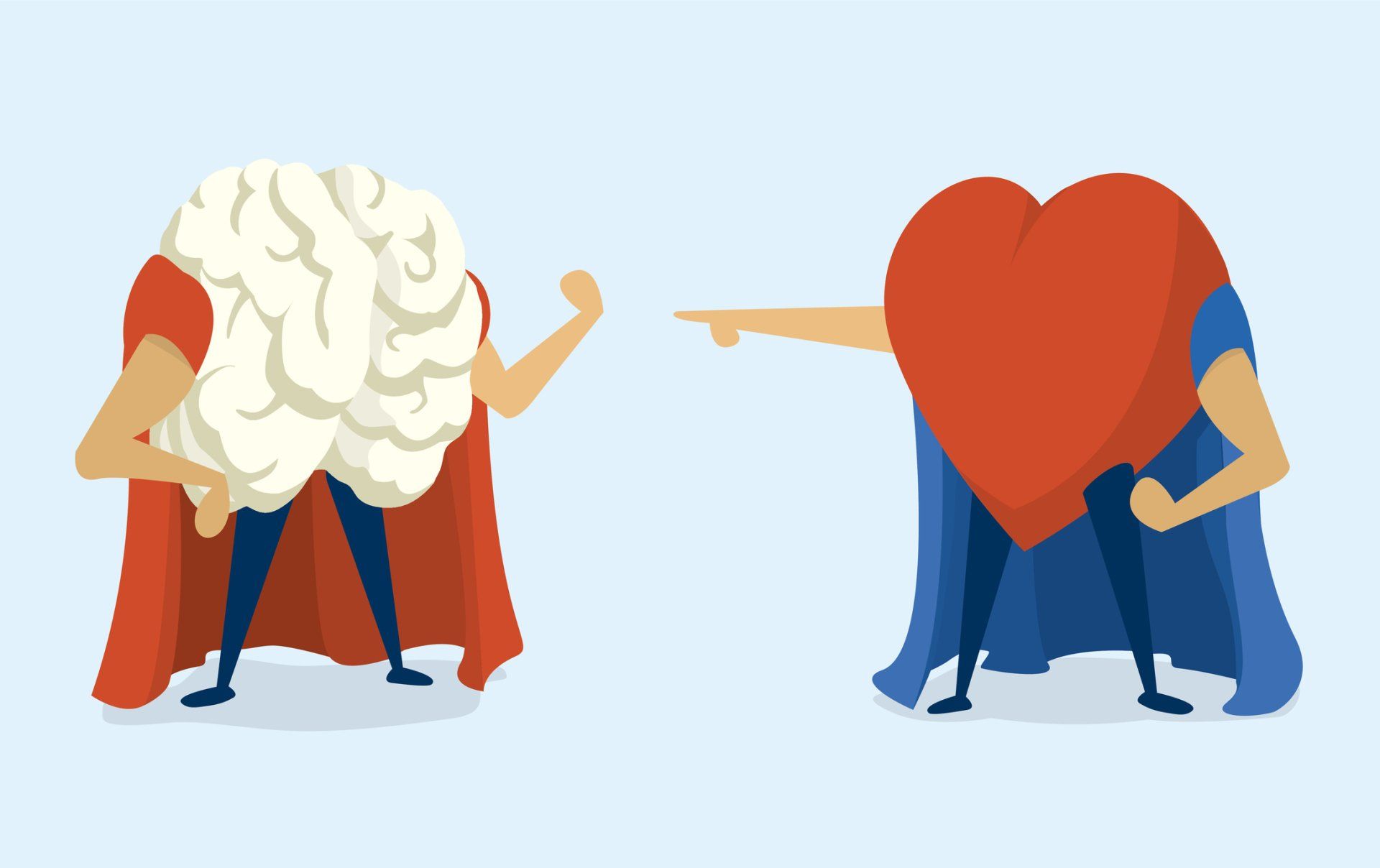
Por mucho que amemos la vida, por muy conscientes que seamos del privilegio que supone estar –todavía- vivos y por mucho que nos aferremos a los momentos de placer hasta exprimirles su última gota, nos conviene tener algo claro: llegarán momentos de dolor y sucesos potencialmente traumáticos. Buda dijo que “El dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional”. En la vida podremos aprender a evitar el sufrimiento innecesario. El dolor puntual, no. ¿Cómo reaccionas ante el dolor? ¿Cómo te enfrentas a esas experiencias pesarosas que también forman parte de la vida? ¿Eres de los que se regodean morbosamente en el dolor y se obsesionan compulsivamente con sus causas? ¿O de los que tratan de esconderse de él y negarlo a cualquier precio, tratando de superarlo a base de apariencias y mera “actitud positiva”? ¿Existe alguna conexión inesperada entre una actitud y la otra? Y lo más importante: ¿Qué consecuencias provoca cada una? No os engañaré: pocas personas acuden a mí profesionalmente para celebrar sus éxitos o para inventarse nuevas maneras de mejorar estando ya la mar de bien (olvidamos con pasmosa facilidad que el momento para sembrar una nueva y mejor cosecha es precisamente con el granero lleno de la anterior, no cuando ya sufrimos los estertores de la escasez. Pero en fin…). Generalmente, mis clientes llegan a mí para conseguir sus objetivos, cierto, pero sus objetivos acostumbran a consistir en superar las emociones castrantes que propician situaciones dolorosas. Un desamor, estrés o estancamiento profesional, la desaparición de un ser querido, relaciones tóxicas con hijos, padres o parejas… y sus derivadas conductuales y emocionales. Tirando de la brocha gorda que exige toda sobregeneralización, mis clientes llegan hasta mí afrontando el dolor de una de las dos maneras anteriormente expuestas: o regodeándose morbosamente en su propio dolor o negándolo a base de marear la perdiz y minimizar racionalmente el verdadero impacto que les provoca. De las causas y derivadas de la primera tendencia hablaré en el próximo artículo. En éste, os hablaré de los segundos: los Adeptos de la Mercromina. Los que sois de mi quinta la conocéis bien: aquel líquido rojo, de olor aséptico y casi dulzón que de niños adornaba sempiternamente nuestras rodillas y codos. En aquella época, los niños jugábamos, nos caíamos y nos raspábamos de cuerpo entero, por lo que las marcas de la mercromina eran como medallas al pundonor: cuanto más mercrominado de pies a cabeza, más temerario y machote aparentabas ser. Pero no era el estatus accidentado que otorgaba lo que me fascinaba de ella, sino la magia de sus efectos. Llegabas a casa tumefacto, raspado y dolorido… y temiendo un dolor mayor: el escozor del alcohol con que tu madre restregaba inclemente las superficies heridas (por supuesto que para curarte, pero como si también quisieran vengarse del dolor que les producían a ellas las consecuencias de tu temeridad descocada). Por suerte, a veces no salía del botiquín familiar la temida botella de alcohol, abrasadoramente incolora, sino que emergía un botecito chiquitín, rojo y elegante… ¡De mercromina! Ummm… ¡Como aliviaba! Sobre todo, comparado con las inclemencias del alcohol. No escocía: refrescaba; no dolía: calmaba la picazón de las raspaduras. Y encima: ¡Qué rápido aceleraba la cicatrización! En vez de tener que sufrir su quemazón y esperar días con tus miembros parcheados de ridículas gasitas, la mercromina teñía miembros y articulaciones de un rojo violento, como pinturas de guerra, que además recubría esas heridas de una costra protectora y digna. ¡Y en un plis! Pero, a lo largo de los 80 y 90, la mercromina fue desapareciendo progresivamente de hospitales y botiquines caseros. ¿Por qué, si era perfecta? Amén de pintar de malote temerario hasta al empollón más timorato, no dolía y cicatrizaba más rápido. ¿Dónde estaba el problema? Pues muy sencillo: como casi todo en la vida, en los efectos secundarios de su presunta bondad. La mercromina, al acelerar artificialmente el proceso de cicatrización, sepultaba bajo su costra microosganismos y suciedad que, una vez enterrados, podían campar a sus anchas por nuestras carnes. Generaba una capa superficial aislante además de la propia costra, así que mientras la superficie parecía estar libre de infección, en el interior seguía creciendo todo lo que se hubiera quedado bajo la costra. Con todo tipo de potenciales consecuencias infecciosas. ¿Por qué el cuerpo tarda en cicatrizar? Pues muy sencillo: porque no empieza a hacerlo hasta que la herida no esté totalmente limpia. Y claro que la mercromina no escocía: es que no acababa de desinfectar. Se limitaba a aliviar y acelerar artificialmente la cicatrización, sepultando unas heridas que no empezarían a cubrirse hasta que el tiempo y el aire las hubiera sanado definitivamente. La mercromina ofrecía alivio superficial y apariencia de sanación a costa de una desinfección necesaria. ¿Nos suena el tema? ¿Le adivinas alguna conexión a las pautas de conducta actual? Cuando en mi adolescencia descubrí la paradoja de la mercromina, todavía no había ni móviles ni omnipresencia de pantallitas ni armas de imbecilización masiva como el whastApp, twitter o facebook. Tampoco nos habíamos inventado ni el Prozac, ni el TDAH, ni a los niños nos sobremimaban hasta la castración cortical. Así que la peor de mis pesadillas (los efectos nocivos de enterrar heridas artificialmente) se quedó corta. La mercromina, como producto sanitario, habrá desaparecido de nuestros botiquines… pero ha colonizado tiránicamente nuestra manera de afrontar el dolor. Hoy la mercromina no se ensaña con nuestras heridas del cuerpo, sino con las del alma. Vivimos, probablemente, los tiempos más emocionalmente pusilánimes de toda nuestra historia como especie. A la tristeza hay que arrollarla con activitis y sonrisas artificiales (sólo los loosers están amargados, los winners estamos siempre felices y radiantes, y somos siempre positifos, nunca negatifos). Todo ha de ser indoloro, aún a precio de gangrenarnos; de apariencia pulcra, aún a precio de pudrirnos por dentro. Pero principalmente, todo ha de ser rápido, fácil y carente de esfuerzo, aún a precio de superficialidad y cuentas pendientes. Recuerda que somos lo que enseñamos en facebook, whatsappeamos o twiteamos: quien no sea un primario risueño que se dedique a dormir, vaguear, alardear de comer hasta reventar y beber por los codos, ese es un peñazo; quién no sea bobaliconamente positivo y graciosoide y no se venda como un feliciano eterno digno de los aparadores de su imagen virtual, ese es un plasta del que hay que huir como de la peste… ¡Ah! Y sólo nos conviene hacer aquello que evite la incomodidad, el esfuerzo o el conflicto: cualquier demanda que exija confrontación o incertidumbre, son ganas de crearse problemas donde no los hay. Con lo bien que se está mirando para otro lado y sólo prestar atención a los retos para exigirle al mundo que sea y actúe como yo crea conveniente… Ya en anteriores artículos me lancé contra las apologías del estrés y el sufrimiento gratuitos (y volveré a hacerlo en el siguiente). Pero ahora toca zurrarle a las consecuencias más gangrenantes de esa manía de (por pereza, vergüenza o cobardía) obligar a las heridas a sanar por decreto-ley, cuando a mí me dé la gana, sin enfrentarlas ni darles el tiempo y cuidados que requieran para curarse en profundidad. ¿La peor de todas las consecuencias de la dictadura de la mercromina? Pues qué no por mirar para otro lado los peligros desaparecen (bien al contrario: como las infecciones, crecerá y se agravará si no se trata como precisa); que negarse a pagar el precio de nuestro dolor hoy conlleva hipotecarse con él mañana (y acabaremos pagándolo igualmente, sólo que con los intereses de demora correspondientes) y que huir de tu propia sombra no conllevará separarte de ella, sino que te seguirá encontrando… sólo que hastiado de tanta carrerita inútil. La dictadura de la mercromina también la llamo el síndrome del Tío Diego. El hermano de mi padre, de pequeño, odiaba las fotos. ¿Y sabéis lo que hacía para no salir en ellas? Pues cerrar los ojos. Obviamente, lo único que conseguía era salir igualmente en la foto… y con los ojos cerrados. Y que aprovecharan su ceguera para hacerle varias fotos más. El mito del avestruz que frente al puro pánico entierra la cabeza en un agujero no consigue que el depredador desaparezca, sino que facilita que le muerda el culo (por eso es falso: no son los avestruces las que lo hacen en la naturaleza, sino nosotros en nuestras vidas). Negarnos a afrontar nuestras dificultades, a desinfectar nuestras heridas hasta que sanen realmente o a darles el tiempo que necesiten para cicatrizar no equivale a sanar más rápido, sino que nos condena a infectarlas más (eso sí: con un decoro externo envidiable). En la vida, como en el sexo, rapidez no es ni mucho menos sinónimo de calidad. Todo lo contrario. Y ojos que no ven no propician corazones que no sienten, sino cegatos con chichones. Y con el corazón bien dolorido… sólo que más tarde. En el próximo post me centraré en los excesos del alcohol. Y en aprender a fabricarnos nuestra propia agua oxigenada. Que entre la dicotomía simploide del blanco y el negro la solución está, como siempre, en la infinita y sutil gama de grises que se interpone entre ellos. Cuestión de dedicar el tiempo, esfuerzo y humildad para encontrar el nuestro.

Esta semana he vuelto a disfrutar de otro de los deliciosos tercer grado de Jordi Milián en su programa Via Directa. En esta ocasión, las preguntas – brújula de Jordi han guiado mis respuestas hacia nortes más allá de los ya explorados sobre la soledad en los artículos DEL TEMPERAMENTO AL CARÁCTER: la soledad como anécdota, EL ANTÍDOTO DE LA SOLEDAD y EL ANTÍDOTO DE LA SOLEDAD II: los pilares de la autoestima. ¿Estar solo es una maldición o una bendición? ¿Estar solo equivale a sentirse solo? ¿De dónde viene la mala prensa de la soledad? ¿Influye en algo la cultura y el género en la demonización de la soledad? ¿Se puede aprender a disfrutarla? Si te interesa saberlo… http://www.radiosantandreu.com/espai-coaching-conviure-solitud/

Tanto en DEL TEMPERAMENTO AL CARÁCTER: la soledad como anécdota como en EL ANTÍDOTO DE LA SOLEDAD compartimos las oportunidades peligros, contradicciones y paradojas de la soledad humana. También vimos que la soledad siempre llega (antes o después, feliz o amargamente, dejando caricias o heridas), y que disfrutar profundamente de amigos, parejas, hijos o padres requiere aprender a no necesitarlos desesperadamente. Pero… ¿Se puede no depender de los que tanto se ama? ¿Qué hace que disfrutemos o suframos la soledad? ¿Qué transforma la soledad en privilegio enriquecedor en vez de una condena a sufrir? Si te interesa saberlo… SOLEDAD Y AUTOESTIMA Mi experiencia personal y profesional me ha mostrado que la clave de la soledad satisfecha es la construcción de la propia autoestima, y hacerlo requerirá de conocer y aprender a erigir sus pilares. La autoestima no es flor de un día ni fruto aleatorio de cualquier semilla plantada al azar, sino el resultado de cimentar lo que permite sostenerla. Y, como cualquier otra construcción, la autoestima sucumbirá bajo el peso de su propia inconsistencia de no asentarla sobre unos pilares firmes y bien enraizados en nuestra realidad. Desde objetivos desmotivadores, creencias limitantes, desconocimiento profundo de quienes somos, conductas contrarias a nuestros valores y valores que no se reflejan por ningún lado en nuestro día a día, convertiremos la autoestima en una quimera. Y la baja autoestima provoca dependencias, y nada resquebraja más la autoestima que las dependencias explícitas o de facto. Bienvenidos al círculo vicioso de la baja autoestima y la alergia a la soledad, el causante de tantas relaciones tóxicas y conductas interpersonales de una torpeza impropia de nuestro talento. Aunque tendamos a considerarla como un rasgo fijo del carácter, la autoestima no es un plato precocinado que ya nos encontramos hecho, sino fruto de toda una preparación de alta –o baja- cocina. ¿Cómo se preparan y cuáles son los principales ingredientes de la autoestima? I. LOS PILARES DE LA AUTOESTIMA 1. OBJETIVOS MOTIVADORES. No hay mejores cimientos para la autoestima que la ilusión por conseguir sueños largamente deseados. Una vida plagada de retos y metas entusiasmantes no tiene porqué devaluar la presencia de los seres amados pero matiza los rigores de su ausencia, pues evita que utilicemos a esos demás, precisamente, para camuflar o hacer soportable la escasez de ilusiones en primera persona. Las penas con pan son menos, ¿Verdad? Pues los periodos de soledad, desde la autoestima colmada por la ilusión ante los propios retos, también… 2. PREPARACIÓN PARA CONSEGUIRLOS. Todos tenemos sueños ilusionantes. Cada uno los suyos, en función de sus creencias, valores, educación o temperamento: desde comprarse una casa o tener un hijo pasando por aprender un idioma, ganar peso, vivir no sé dónde o trabajar en que sé yo qué. ¿Qué hace que a veces sintamos que nada nos ilusiona? A menudo, no es que carezcamos de sueños, sino que los descartamos a priori al catalogarlos de inaccesibles. Pero la mayoría de objetivos descartados por irreales no “son” imposibles: en el peor de los escenarios, tal vez lo sean ahora… desde el nivel actual de habilidades y competencias. ¿Es imposible para mí hablar chino, empatizar con homófobos o parásitos clasistas, conducir globos, trabajar un día a la semana o preparar un tataki de atún? Ahora, si; cuándo haya aprendido sintaxis y fonética china, mejore mi escucha activa y mis planes de acción, las reglas aeroestáticas y los ingredientes del plato, estaré perfectamente capacitado para todo ello. Y lo mejor de estos aprendizajes necesarios para poder acometer nuestros objetivos más golosos es que pueden ser, per se, una fuente inagotable para esa autoestima que acota los malestares potenciales de la soledad. El aprendizaje conlleva curiosidad, sorpresa e ilusión, todas ellas emociones incompatibles con la tristeza que destila el cóctel baja autoestima-soledad. 3. HACER LO QUE NOS MOTIVA… Y MOTIVARNOS CON LO QUE HACEMOS. Ya mencioné los dos caminos de Tolstoi a la felicidad: hacer lo que se quiere, o querer lo que se hace. Así que una de las claves de acceso a la felicidad en singular es cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestra vida personal y profesional para hacer más lo que más nos motiva. La otra, el aprender a disfrutar más de lo que ya hacemos, que seguro que estrujándonos las meninges podremos encontrar modos y maneras que multipliquen por 100 los aspectos más amables de nuestra vida actual y dividan por 100 los más agrestes. Y, muy a menudo, el secreto estriba en hacer las dos cosas a la vez, pues la satisfacción presente es el mejor trampolín del talento y confianza para deshacernos de lo que nos sobra y conseguir lo que nos falta. Cuanto más vibre con lo que hago y cuanto más haga lo que me hace vibrar, mejor opinión me mereceré y más a gusto estaré conmigo. Y cuanto mejor nos llevemos con nosotros mismos, mejor estaremos sin la presencia obligatoria de los demás para sentirnos bien. Voilà el círculo virtuoso de la motivación y la soledad fértil. 4. DOMESTICAR EL CEREBRO. Pero de nada sirve conseguir hasta el último de nuestros sueños si dejamos que el cerebro campe a sus anchas y decida prestar atención a lo primero que le venga en gana. ¿Por qué? Pues porque, como ya vimos en El milagro de la cordura y Las emociones: ¿Aliados o enemigos?, el cerebro tiende a focalizar su atención en la detección de peligros, disonancias e imperfecciones. Y si además de la propia función del cerebro, nosotros como individuos tenemos tendencias temperamentales al miedo, el catastrofismo, la culpabilidad o la búsqueda incansable de potenciales amenazas que prevenir… de nada servirá disfrutar de todo lo deseado. Si tengo el 99’9% de mi casa limpia como una patena, pero sucumbo a la tentación de focalizar el 100% de mi atención en el 0’01% que esté sucio… ¿Cómo me voy a sentir? Obviamente insatisfecho, defraudado, triste… emociones todas ellas que a la larga minan la autoestima. Y desde la baja autoestima aniquilamos el placer de estar con uno mismo, ergo multiplicamos exponencialmente la clandestina necesidad de delegar la propia felicidad en los demás. 5. AUDITORÍA DE CREENCIAS. No sé dónde leí que lo importante no son las respuestas a las que lleguemos, sino el tipo de preguntas que nos formulemos. Como vimos en Si no lo creo, no lo veo, las creencias determinan tanto lo que sentimos como lo que hacemos. Por ello, para no dejarnos arrastrar por aquellos automatismos primarios que nos hagan sufrir, debemos explicitar nuestras creencias, hacerlas conscientes y refutar, con información bien fundamentada, aquellas que nos saboteen la autoestima. ¿Qué pienso realmente de mí mismo? ¿Qué necesitaría tener / sentir / disfrutar / conseguir para mejorar mi auto opinión? ¿Cómo evalúo y significo el tener lo que tengo y carecer de lo que carezco? ¿Qué me cuento para sentir más dolor por carecer de ello que ilusión por conseguirlo? ¿Qué me digo inconsciente y espontáneamente de mí y mi situación vital? ¿Me permito mis errores pero me comprometo a corregirlos o me culpabilizo por cometerlos y no hago nada por dejar de incurrir en ellos? También conviene auditar nuestras creencias respecto a la propia soledad, si ésta nos socaba la autoestima. ¿Qué pienso realmente que es la soledad? ¿Cómo evalúo y significo el hecho de estarlo puntualmente? ¿Qué me digo inconsciente y espontáneamente ante la ausencia de según quiénes? ¿En qué pienso cuándo estoy solo? ¿Qué hago con mi tiempo en singular? Las respuestas a estas preguntas serán creencias potenciadoras o limitantes que marcarán nuestra autoestima, emociones y conductas. Desde según qué creencias limitantes, resultará imposible esa autoestima ponderada que permite disfrutar la soledad. III. AUTOESTIMA Y LIBERTAD. El ingrediente básico de la felicidad es la libertad, y no somos libres de elegir lo que necesitamos para sobrevivir. Libertad es lo contrario de adicción, de exigencia, de requisito sine qua non más allá de nuestro poder de decisión voluntaria. No somos libres de respirar, y si necesitamos a alguien en concreto -o los demás en general- como al aire, no lo estamos eligiendo: nos lo estamos autoimponiendo, pervirtiendo una deliciosa elección soberana en una obligación apabullante que nos somete en vez de liberarnos. Por eso es tan importante aprender a construirnos una sólida autoestima, pues sólo desde ella podremos elegir -y no depender- de esos demás amados que tanto sentido, placer y felicidad nos aportan con su compañía. Y no nos engañemos: la propia naturaleza bulímica del amor hará que, en mayor o menor medida, algo siempre los necesitemos. Si encima no hacemos nada por aminorar esa necesidad, o lo hacemos todo por incrementarla… El deseo de los seres queridos es como conducir cuesta abajo: mejor frenar, ya que la propia gravedad e inercia de su peso nos hará descender a velocidades de vértigo. Si encima ponemos punto muerto, o incluso aceleramos, las probabilidades de hostiazo emocional se multiplicarán exponencialmente. Hostia que siempre será muy verosímil y socorrido achacar a la pendiente, pero que se deberá exclusivamente a nuestra manera de conducir. La principal fuente de felicidad del gregarísimo humano son las relaciones interpersonales de calidad, y pocas podrán construirse desde la dependencia desamparada en la que tanto influye la baja autoestima. Nada hay más bello en la vida que el amor a amigos, familiares, compañeros y amantes y ese amor, obviamente, sólo se vive plenamente en su compañía. Pero es precisamente la necesidad imperiosa de esos seres amados lo que devalúa su presencia y nos impide exprimirle hasta la última gota de su placer. Nada degrada más una relación que la desesperación de alguien que se siente naufrago aferrándose a alguien como del único mástil para no ahogarse en la tormenta de sus necesidades afectivas. Vindicar la soledad es vindicar las relaciones de calidad, tan sólo accesibles desde una autoestima equilibrada y lúcida. Me niego a aceptar que el miedo a la soledad convierta la principal fuente de felicidad -las relaciones humanas- en su principal fuente de sufrimiento, como demasiado a menudo acaba sucediendo desde las grietas de la autoestima. Una vez más, la mejor inversión en los demás es la inversión en uno mismo. Nunca darás mejor que cuando no necesites que el otro reciba, agradezca y valore lo recibido. Tal vez ésta sea la verdadera generosidad del amor autosuficiente, ese al que uno sólo puede optar desde la soledad fértil y su pilar básico: la autoestima.

En DE SERPIENTES Y ESCALERAS: las contracorrientes de la edad, vimos como la edad es un tema espinoso que, superficialmente, aparenta sólo tener desventajas. ¿Pero es realmente así? Más allá de sus obvios inconvenientes, ¿Qué ventajas puede llegar a albergar la edad? ¿Está en nuestra mano poder dividir esos inconvenientes y multiplicar sus ventajas? ¿Qué hacer para ello? También en el post anterior leímos que aprender a aprovechar la edad enseña a cultivar la ambición y la paz y desterrar el resentimiento y la resignación, pero ¿Podemos aprender lecciones todavía más valiosas y que vayan más allá de la mera convivencia con la edad? Si te interesa saberlo…. Como todo lo demás en la vida, aprender a disfrutar y aprovechar la edad cronológica tiene su método y su arquitectura propia, que podemos aprender, practicar y perfeccionar progresivamente. ¿Verdad que sería extremadamente fácil explayarnos sobre qué hacer para acelerar exponencialmente las desventajas de la edad? Come lo primero que te apetezca, no hagas ejercicio, resígnate ante todo lo que no vaya como tú quieras, cabréate contra los insoslayables del paso de los años, convéncete ante cualquier conato de ilusión que ya es demasiado tarde, focalízate en todo aquello que tu edad tenga más difícil ofrecer… Pues si tan sencillo es multiplicar los inconvenientes, tal vez hacer exactamente lo contrario nos permita dividirlos. ¿Qué hacer, exactamente, para que el paso de los años juegue mucho más a nuestro favor y mucho menos en nuestra contra? RELATIVIZAR LO NEGATIVO: aceptar los hechos. A priori, la entropía que rige el universo entero (tendencia a la disgregación y al caos al que el tiempo aboca a toda entidad u objeto, más los biológicos) no juega a favor ni de los superficiales estándares de belleza contemporáneos ni del perfecto funcionamiento del cuerpo. Una vez nos adentramos en la madurez, conviene aprender a relativizar todo lo que por imperativo biológico esta edad tiende a escatimar, así como su impacto en nuestra calidad de vida. Porque… ¿Siempre que nos hemos sentido en la plenitud de nuestro atractivo, hemos sido felices? ¿No hemos sufrido episodios de tristeza o desánimo estando libres de dolor y sin limitación física alguna? ¿Qué hay tan o más importante que la apariencia o el estado físico? No es cuestión de intentar tergiversar lo obvio (la salud es lo primero, nos gusta gustar al resto de la manada); sencillamente, de reencuadrar la edad de manera que no añada malestar extra al que ya venga de fábrica con según qué imperativos de la edad. Lo que nos merma o envejece no sólo son los años, sino cómo los vivamos y signifiquemos y, como consecuencia, lo que hagamos con ellos. REVALORIZAR LO POSITIVO: abrirse a las posibilidades. Así, aunque la edad reste salud y atractivo meramente físico, también ayuda a florecer una experiencia, sabiduría, madurez, perspectiva y saber estar totalmente inaccesibles a nuestra juventud. Además, los años bien utilizados formativa y laboralmente facilitan una especialización profesional que se traduzca en una mayor satisfacción laboral y/o mejores ingresos. Y fruto de ello, la edad tiende a liberar progresivamente franjas de tiempo que dedicar a nuestra realización personal, a nuestros seres queridos y a disfrutar y sentirnos realizados al devolver a la sociedad unas migajas de las toneladas que nos ha aportado a lo largo de la vida. ¿Sabéis lo poquito bueno que le veo a mi tan criticada esencia gregaria del ser humano? Que por la misma razón evolutiva que el instinto tiende a penalizar la soledad con emociones desagradables, ese mismo instinto genera endorfinas espontáneamente ante toda actividad dedicada al bienestar de la manada (voluntariado, ayuda mutua, colaboración altruista, etc.). Cuestión de aprovecharlas… VIVIR ACORDE CON LO QUE OFRECE. En esta sociedad de la inmediatez irreflexiva, el famoseo garruloide, el papanatismo superficial, la imagen y la inmadurez perpetua, la edad tiene una prensa pésima. La apología de la postadolescencia descerebrada en la que culturalmente vivimos inmersos dificulta, pero no imposibilita, revalorizar las ventajas de la edad ya descritas. Esa es nuestra faena, reflexionar en primera persona hasta convencernos de lo que, conceptualmente, sabemos que es cierto: que la madurez también ofrece muchísimas ventajas (otra cosa es que la sabiduría, la experiencia o la madurez tengan poca cuota de mercado frente a vocingleros de papel couché, nuevos ricos, pateadores de balones y pasarelas o famosoides polioperados de tres al cuarto). Si queremos aprender a vivir bien la edad, hemos de llegar a creernos lo que racionalmente es obvio: que cada edad tiene sus inconvenientes y sus ventajas, y que el secreto de la satisfacción estriba en vivir acorde con ellos. Así, de la misma manera que una adolescencia pretenciosa intentando basar su autoestima en la madurez y la sabiduría está condenada a un estrepitoso revolcón emocional (doy fe de ello), una madurez que base su autoestima en turgencias físicas y el bienestar gratuito del cuerpo tiene muchos números de abocarnos a la decepción y el resentimiento. Como todo en la vida, es una cuestión de no pedirle peras al olmo. Mi edad es la más maravillosa que hasta ahora he vivido intelectual, profesional, existencial y sentimentalmente, pero lo que me hace sentirme feliz no es lo que vivo, sino el basar mi felicidad en estas dimensiones de mi existencia. Eso sí: arruinaré mi satisfacción en cuanto le pida a mi edad actual la bulimia interpersonal, la desinhibición compulsiva, la tersura facial o el erotismo desordenado de los 20 años. De hacerlo, la insatisfacción a la que me condenaría no sería culpa de la edad, sino de mi torpeza al vivirla. R = Capacidad de Respuesta – Dificultades Ambientales ¿Recordáis mi tendencia a inventarme una pseudociencia llamada matemática existencial? Pues he aquí otra de mis fórmulas: la que marca los Resultados a conseguir. A la hora de calcular lo que podemos obtener de una situación dada, tendemos a focalizar la atención en la segunda parte de la ecuación: las Dificultades Ambientales (lo cual es acertado: cuanto más complejas y enrevesadas sean las dificultades extrínsecas de una situación, más dificultades para conseguir grandes resultados. Además, recordad que no dependen de nosotros). Al mismo tiempo, tendemos a soslayar la primera parte de la ecuación: la propia Capacidad de Respuesta (y el aumentarla sí depende exclusivamente de nosotros). Yo no me engaño, ni pretendo engañar a nadie: por mucho que nos confabulemos por desacatar los imperativos cronológicos, la edad tiende a poner la vida cuesta arriba. Arrugas, tiranteces musculares, entradas como eco de futuras calvicies, molestias varias… El cuerpo va sucumbiendo poco a poco a los rigores del tiempo. La cabeza, tres cuartos de lo mismo: testarudeces más propias de la obsesión que de la asertividad, mayor tendencia a la dispersión mental, al ensimismamiento desnortado y a focalizarnos en lo ya hecho y aquello por hacer, dejando tan sólo las migajas de la atención para lo que se está haciendo en el momento. Además, la pereza toma a menudo el relevo de la iniciativa en el ocio y las relaciones interpersonales, y donde antes éramos compulsivamente sociales, cada vez nos volvemos más inmisericordemente selectivos. En conjunto, la edad incrementa la segunda variable de la fórmula de los resultados: la dificultad de los Desafíos Ambientales. Pero la edad también incrementa la primera variable de la ecuación: la propia Capacidad de Respuesta a esos desafíos que están más allá de nuestra voluntad o incidencia. Por mucho que el tiempo conspire sin respiro contra el bienestar del cuerpo y el equilibrio mental, al mismo tiempo ofrece herramientas para luchar contra ello inaccesibles antes de la madurez. La principal: la conciencia de ello. Comprender que el bienestar y el equilibrio son un lujo, un auténtico privilegio sólo al alcance de quienes se lo ganen a pulso, es probablemente el mejor regalo de la madurez. De postadolescentes, bienestar, belleza y equilibrio se consideran derechos adquiridos, eternos y obvios que llegan solos y se mantienen sin esfuerzo. Ya de adulto, conviene aprender a valorarlos como el auténtico milagro que son (a poder ser, antes de perderlos definitivamente… por no haber tomado medidas para conservarlos). Como todo en la vida, cabeza y cuerpo tienden a esa entropía que la edad acelera, y que sólo puede frenar hábitos del tipo yoga, meditación, autoconocimiento y ejercicio físico. Y el más importante: el de buscar, encontrar y construir sin descanso retos motivadores que despierten una ilusión que, de más jóvenes, parecía brotar a borbotones espontáneamente y que ahora hay que picar piedra para esculpir en nuestro ánimo. CICLISMO, CARCOMAS, CARPINTEROS, SERPIENTES Y ESCALERAS Toca fortalecer las piernas, precisamente, porque la edad empina las cuestas de la vida, para qué contarnos milongas. Nada podemos hacer para suavizar las pendientes que la edad inclina, pero sí para triplicar la fuerza, el ritmo y la técnica del propio pedaleo. ¿Qué el coco tiende a dispersarse? Más meditación. ¿Qué aumenta la tendencia a la desidia? Más y mejores deseos. ¿Qué la rigidez aprieta? Más y mejores estiramientos. ¿Qué la fortaleza declina? Más ejercicio. En nuestra mano está incrementar la propia Capacidad de Respuesta ante esos Desafíos Ambientales previos a nuestra voluntad. Recordad que el resultado final depende de la relación entre las dos variables, por lo que aumentar la propia Capacidad de Respuesta equivale directamente a disminuir la incidencia de las Dificultades Ambientales en nuestra vida. Cuesta abajo rueda bien cualquiera, el verdadero ciclista se demuestra en las rampas más enconadas. Y las de la edad amagan con acabarse convirtiendo en puertos de categoría especial en los que no rodará a gusto, como en plano o cuesta abajo, el que no entrene a conciencia. La edad nos obliga a convertirnos en verdaderos ciclistas profesionales para superar sus cada vez más exigentes desniveles. Aprender a lidiar con la edad es el mejor meta aprendizaje para encarar satisfactoriamente el resto de dimensiones de nuestra vida (las grandes cuestas tienen eso: que subirlas será esforzado y duro, pero qué piernas nos deja tras hacerlo reiteradamente…). Una vez más, Salman Rushdie nos ilustra al respecto, al escribir: “Todos los juegos tienen su moraleja, y el juego de “serpientes y escalas” encierra, como ningún otro, la verdad eterna de que, por cada escalera que se trepe, hay una serpiente acechando tras la esquina… y por cada serpiente, una escala que compensa. Pero, muy pronto en mi vida, vi que el juego carecía de una dimensión decisiva: la ambigüedad… porque también es posible resbalar por una escala y trepar hasta el triunfo en el veneno de una serpiente…” Y si lo dice Rushdie, quién narices soy yo para contradecirlo. Yo le haría caso a Rushdie -que de serpientes sabe un rato- y aprendería no sólo a aprovechar las escaleras, sino hasta el veneno de las serpientes para avanzar en la vida. No conviene olvidar que toda medicina no es más que un veneno utilizado en su dosis correcta. Y la edad, con su serpenteante apariencia venenosa, también es la semilla de poderosos medicamentos. Nuestra responsabilidad es aprender a encontrarle su dosis curativa en vez de resignarnos a padecer sus venenos mortales. “Si mi desánimo es carcoma, yo soy un carpintero tozudo”, escribí hace siglos. La edad multiplica la carcoma… pero también la tozudez del carpintero. Y su habilidad para mantenerla a raya. Quien más quien menos estamos rondando, como mínimo, el ecuador de nuestras vidas. De nosotros depende sufrir o disfrutar como nunca de esa segunda –y última- mitad de nuestra existencia. ¿Zapatero a tus zapatos? Pues ciclista a tus cuestas, carpintero a tus carcomas, alquimista a tus venenos. De ti depende aprender a disfrutar la edad o resignarte a sufrirla.
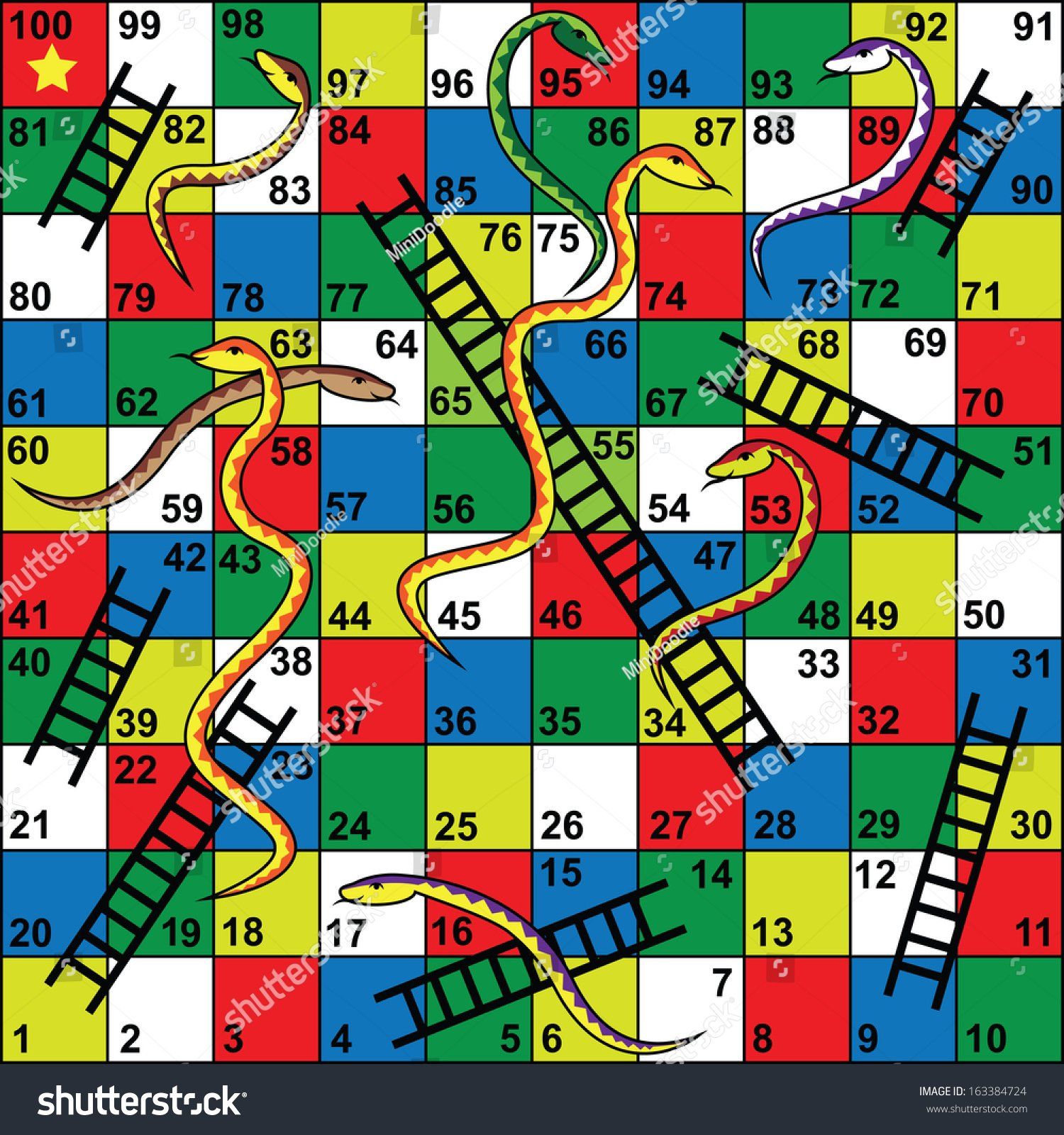
No me lo esperaba, pero uno de los temas estrella de mi último retiro de Yoga fue la edad. Pasé mucho más tiempo del que me esperaba con mi atención copada por las paradojas, ventajas e inconvenientes del paso de los años. Entré al Ashram con las sensaciones de la primera vez que lo pisé (hará la friolera de unos siete años), pero tras la primera ducha ya tropecé en el espejo con una imagen que en mi cotidianidad ya me resulta familiar, pero que allí (con la sensibilidad anclada siete años atrás) me tomó al salto con la contundencia de lo imprevisto. Arruguitas o amagos de entradas, una expresión desdibujada con una mirada como de brillo domesticado en los ojos… Quién será señor del espejo… ¿Cómo afrontar el ineludible paso de los años? ¿Realmente, qué conlleva necesariamente la edad y qué es opcional? ¿Es que sólo ofrece inconvenientes? ¿Podemos aprender a vivir la edad de una manera más inteligente, útil y satisfactoria? Y lo más importante: el hacerlo, ¿Puede enseñarnos algo extrapolable al resto de nuestra vida más importante que lidiar mejor con la edad? Si te interesa saberlo… Experiencias como la de mi primer choque frente a un espejo en el Ashram me obligan a recordar lo que la rutina soslaya: que por mucho que pretenda vivir como un adolescente socarrón, por muy lejos que escupa hasta la última convención que la edad intente hacerme tragar… ya soy todo un señor. Tal vez ni piense ni actúe como la mayoría de señores de mi edad, y al lado de muchos coetáneos parezca un crío despreocupado en la cuesta abajo de su postadolescencia más risueña. Pero el hecho es que, a mis 44 años, siento que todo el mundo alrededor mío es más joven… y es que cada vez más lo son. Lo cual ayuda a que el tema de la edad cope mayores parcelas de mi atención. Cada vez más… Por supuesto que ya he superado ciertos automatismos etílicos, urgencias hormonales y las tendencias compulsivas al trasnoche que caracterizaron mi adolescencia y postadolescencia, pero incluso hoy, desde mi sosegadísima madurez tranquila, sigo negándome a actuar bajo los dictados que la sociedad atribuye a cada edad. Debo confesar que, salvo honrosísimas excepciones actuales y el paraíso adolescente de mi Univeritat Laboral de Tarragona, nunca me identifiqué ni me sentí cómodo entre mis coetáneos. De joven, por sentirlos demasiado pendiente de hormonas, motos y futboleos; de mayor, de facturas, dinero, hijos e hipotecas. Siempre me gustó rodearme de gente mayor –de menor- o menor –de mayor-, así que disonancias como la del espejo devolviéndome una imagen que no sentía propia no son más que las colisiones que marcan la transición inmisericorde entre el jovenzuelo que todavía me siento y el madurito en que, impepinablemente, me voy convirtiendo. Vivir a contra corriente de la edad, sin aceptar los cánones que socialmente imponemos a cada etapa cronológica tiene sus obvias ventajas, pero también innumerables inconvenientes. Salman Rushdie, en su majestuoso Hijos de la Medianoche escribió -no recuerdo a santo de qué- sobre el juego de la escalera. En esta especie de juego de la oca indio, el tablero está salpicado de casillas con una escalera dibujada, al pie de la cual puede esconderse una serpiente. Mientras que la escalera te permite ascender decenas de casillas de golpe, la serpiente puede echarte del juego o devolverte a la casilla de salida. Evidentemente, en la vida todos queremos caer en las casillas de la escalera –clave para avanzar más rápido hacia nuestras metas-, pero toda escalera entraña el peligro latente de una mordedura venenosa que nos haga recular. Será por ello que aunque todos deseemos escaleras, muchos acostumbramos a evitarlas. Y, por miedo a según qué venenos, a menudo nos resignemos al trote cochinero de una vida trillada que tal vez no acabe de llenar, pero aparenta seguridad frente a las mordeduras venenosas de la incertidumbre. De joven, las escaleras de mi desacato a los cánones de la adolescencia fueron una presunta madurez precoz en temas de autosuficiencia económica, ciertas dosis de responsabilidad estructural entre el océano de mis astracanadas, una ambición desaforada por revelarme contra las imposiciones de la vida… Pero, obviamente, también hubo serpientes: el paso inseguro, a ratos confuso y torpe de todo un Pulgarcito calzando botas de siete leguas, una cierta desubicación vital al albergar dudas que ni cabían en mi propio cerebro, bajones abrumados por tantos temas que me vienen y me venían grandes, etc. Ahora, de algo más mayor, también tiene sus escaleras y sus serpientes mi tendencia a ningunear los imperativos de la edad que no me cuadran. ¿Escaleras? La vitalidad, la ilusión por concretar futuros todavía por dilucidar, el deseo, los sueños por concretar, la libertad absoluta de hacer con mi vida lo que me dé la gana, el poder jugar todavía a no saber quien seré de mayor, etc. Pero tampoco olvido que en toda escalera anidan posibles serpientes, que en el caso de todo un cuarentón con alguna ínfula veinteañera como yo, van del no aceptar lo ineludible, hasta perder el decoro aparentando lo que ya no se es, convertirme en la caricatura de mí mismo o las sombras de futuribles soledades… No me quejo, es mi elección que reedito cada día, con sus beneficios a disfrutar y sus correspondientes facturas a pagar. El reto del presunto órdago a mi edad es el de cualquier otra manera útil de vivir: aceptar lo que hay sin resignarme a ello. Aprender a rebelarse bien contra la edad es aprender a rebelarse bien contra cualquier obstáculo en la vida: encontrar el punto lúcido entre la rebeldía y el pragmatismo. Recordad la sabiduría de Santo Tomás de Aquino: “Dios, dame coraje para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para distinguirlo”. Tenerlo en cuenta nos permitirá inocularnos Ambición (frente a lo que esté en nuestras manos cambiar) y Paz (para aceptar lo que no) y vacunarnos contra el Resentimiento (al rebelarnos contra lo inamovible) y la Resignación (al acatar sumisos las consecuencias de aquello que sí podríamos cambiar). Y la clave, claro: inteligencia para diferenciar los hechos consumados de las posibilidades por habilitar. Por todo ello, tal vez el mayor beneficio de aprender a gestionar la edad vaya mucho más allá de llevar mejor el propio paso del tiempo, y sea el aprender a perderle el miedo a las serpientes (sobre todo, a las que no pican). Para así no desperdiciar ni una sola escalera más. Ni con la edad… ni con la pareja, ni la profesión, ni la familia ni la salud. Y más allá de mi propia biografía, ¿En qué se basa disfrutar de la edad? ¿Cómo aprender a sacarle todo su partido, a pesar de sus más que evidentes contrariedades? Las respuestas a estas preguntas serán ya motivo de un post que dedicaré en breve, con la exclusividad que se merece, a los claroscuros de la edad. Si es cierto que no hay flor sin espinas, también ha de serlo que no hay espinas… sin flor. No me engaño: la edad está llena de espinas. De mí depende encontrarle las flores que protegen. Y hartarme de olerlas a todas horas.

Llegué a mi último retiro de yoga con una retahíla de objetivos idéntica a los anteriores. De los más utópicos a los más prosaicos: desde salud, buenos hábitos, domesticar el cerebro, conocerme mejor,… hasta hartarme de descansar, leer, dormir y remolonear sin relojes ni obligaciones. Pero sé que también albergaba un deseo más recóndito: como tantas veces antes, alejarme de Barcelona, la ciudad en la que vivo en continuo idilio. ¿A qué viene este deseo reiterado de separarme de lo que deseo? ¿Hasta qué punto tiene sentido privarse de lo que se quiere… y ya se tiene? ¿Aporta algo el poner distancia con lo que se disfruta? Si te interesa saberlo… No sólo me encanta alejarme de Barcelona, también de mis seres más queridos. Esas distancias con lo amado y poseído, más que separaciones, para mí son excusas para la añoranza, paréntesis tanto para desintoxicarse de rutinas como para corroborar las elecciones ya realizadas. De mi ciudad y mis amados me alejo para que su ausencia me devuelva el valor que su presencia tiene en mi vida, pero que la dispersión propia del día a día y sus obligaciones nos hacen pasar por alto. El pez es el último en darse cuenta que está rodeado de agua, y alejarse de las rutinas es como saltar fuera de ese agua donde habitualmente nadamos y en la que estamos tan inmersos que ni nos damos cuenta de su temperatura, color y salubridad. Así, ¿Cuáles son las ventajas terapéuticas de alejarse de lo propio? 1. DISTANCIA = PERSPECTIVA. ¿Has probado a verte en el espejo con la nariz frente al cristal? ¿Observar tu propia mano con la palma pegada a los ojos? Pues así de distorsionada e incompleta es la imagen que solemos obtener de nuestra vida inmersos hasta las cejas en la propia rutina. De la misma manera que para poder observar los contornos y forma de una ciudad debemos tomar cierta distancia, para contemplar nuestra existencia (qué nos gusta o disgusta de ella, qué queremos y podemos conservar o cambiar…) también debemos alejarnos de ella. Entra en cualquier lugar y mira alrededor: podrás verlo todo tan sólo dirigiendo tus ojos hacia lo que quieras observar. Las personas, los colores, las formas y contornos, la decoración… todo. Menos una cosa: tu propia cara. Para ello, necesitarás un espejo. Pues a nivel existencial, ese espejo es la distancia, la ausencia, el abandono voluntario de la cotidianidad que se nos acaba volviendo transparente de tan omnipresente. 2. PRIORIZAR Y PONDERAR. Alejarse de lo propio es verse desde fuera, ingrediente insoslayable para reevaluarnos. Esa nueva visión que la distancia permite nos ayuda a reconsiderar la importancia que le estamos dando a las cosas, a qué estamos prestando atención –y cuánta, y de qué tipo- y qué estamos soslayando hasta la indiferencia. ¿Realmente, según qué opiniones, facturas, presuntos contratiempos puntuales o conductas ajenas… tienen la importancia que les doy? ¿Y otras cosas, tal vez como la salud, o la relación con amigos o la pareja, el esfuerzo cotidiano por sacar a flote la familia o esa pausa diaria del café… tienen tan poca importancia como para casi no prestarle atención? Muy a menudo, la distancia con lo diario nos ayuda otorgarle valor a lo realmente importante y quitárselo a lo que en el fondo nunca lo tuvo. 3. CULTIVAR EL ARTE DE ECHAR DE MENOS. Nada mejor para encabritar la pasión… que sentirla en peligro. El vivir abducido por la propia cotidianidad nos hace, demasiado a menudo, necesitar de una buena ausencia para revalorizar según qué presencias. Una de las principales taras del ser humano es su tendencia a dar por sentado todo lo maravilloso de la vida, tomándose como un derecho adquirido –ad eternum, y porque yo lo valgo, qué menos- lo que en el fondo es un milagro y, para postre, efímero. Todos los que gozamos de un mínimo de salud, respiramos sin dificultad, no nos consume el dolor y disponemos de todas nuestras extremidades… deberíamos dar gracias a dios-pachamama-destino-azar-universo- (elíjase en función de la mitología individual de cada uno) por disfrutar cada día de esa maravilla llamada suficiencia biológica… de ineludible fecha de caducidad. Pero rara vez lo hacemos, demasiado ocupados como andamos por unas arruguitas, un dolorcillo por aquí o una contrariedad por allá. Con las personas, nos pasa igual: amén de los furores de la primera pasión erótica (eso son estados alterados de conciencia, no cuenta, es doping), sólo la ausencia de según qué seres queridos nos revelan no sólo cuánto los amamos, sino el privilegio de poder disfrutarlos de cerca. Con todo lo que nos aportan, todo lo que significan y enriquecen nuestra existencia, la distancia y la ausencia ayudan a devolverles el brillo que la cotidianidad marchita bajo el polvo del día a día. Echar de menos, de la manera correcta y a las personas que lo merecen, es todo un arte. Y todo arte se perfecciona ejerciéndolo. No hay mejor campo de entrenamiento que la distancia y la ausencia. 4. DARSE CUENTA DE OTRAS AGUAS AJENAS… y hasta propias. “Existe la tendencia de confundir las fronteras de la razón con las de la propia concepción de las cosas y de considerar locura todo cuanto se sitúa más allá de dichas fronteras” Thomas Mann, Dr. Faustus Otra de las taras más castrantes del ser humano es la de confundir la propia vida y realidad (subjetiva, arbitraria, fruto casi aleatorio de los millones de decisiones tomadas a lo largo de décadas) con LA única vida aceptable, posible o adecuada. Por delirio autorreferencial, tendemos a confundir nuestros propios límites con los de nuestra vida, nuestra manera de ver las cosas con LA única manera de hacerlo, juzgando como raro, extraño, estúpido o excesivo todo aquello que sobrepase los límites de NUESTRO particular e intransferible sentido común actual. La distancia y la ausencia nos llevan a zambullirnos en otros lugares y gentes que creen y crean realidades tan subjetivas y arbitrarias como las nuestras… sólo que muy diferentes. Con el piloto automático de la cotidianidad, resulta demasiado fácil investirnos de supremacistas juzgones que, más allá de la retórica políticamente correcta, camuflan de pseudotolerancia lo que tiene más de condescencia que de plena aceptación del otro y sus modos y maneras diferentes. Largarse lejos de la comodidad previsible de la propia rutina nos aboca a enfrentarnos a nuevas concepciones, modos de vivir y creencias, y el mero hecho de hacerlo nos prueba algo tan obvio como obviado: que existen otras maneras de relacionarse con la vida, el mundo, los demás y uno mismo. La distancia nos permite darnos cuenta de nuestra propia subjetividad (y su inherente carga de arbitrariedad más o menos razonable), lo que abre la puerta a analizarla críticamente y quedarnos de ella con lo que nos enriquezca y deshacernos de lo que nos limite. Ausentarse del día a día habitual no sólo ayuda a ver que los demás tienen otras maneras de vivir… sino que también nosotros tenemos infinitas posibilidades vitales más allá de las actuales (esas que tendemos a considerar las únicas posibles, correctas y viables). Pasar de considerar nuestra actual manera de vivir de una obligación irreversible a una elección entre millones de otras posibilidades nos permite darnos cuenta de algo que libera e incomoda a partes iguales: que somos libres de elegir entre las infinitas vidas posibles que ya tenemos a nuestra disposición o que podemos empezar a crear. 5. REEDITAR ELECCIONES. No vale elegir y dejarse llevar por lo elegido: las elecciones verdaderamente libres, por definición, son siempre provisionales (lo otro se llama resignación, conformismo o cerrazón apriorística). Y si para algo sirve esa perspectiva de la distancia es, precisamente, para reevaluarse por completo y revalidar o revocar las decisiones tomadas. ¿Qué la perspectiva nos revela aspectos positivos de una situación que no teníamos en cuenta? Genial: regresaremos a ella disfrutándola más intensa y conscientemente. ¿Qué la distancia nos permite darnos cuenta que algo ya no nos llena? Genial también, pues la consciencia de la incomodidad es el primer paso para cambiar la postura incómoda. La distancia y la reconsideración de las decisiones tomadas es un juego ganar/ganar: salga el diagnóstico que salga, salimos ganando. Otra cosa es que la victoria resulte cómoda o incómoda. La página en blanco del tiempo en la distancia nos permite escucharnos, al impedir sepultar en obligaciones nuestra propia voz. Y encontrarse de golpe con uno mismo, sin los burladeros de la activitis cotidiana, puede resultar incómodo, pero necesario para construirnos una vida más a medida de los anehlos que de las costumbres. Mi irrepetible Jordi Magallón, un día que le pilló lúcido, soltó una de sus mejores perlas: “Soñar para viajar, viajar para volver, volver para soñar”. Yo sólo me atrevería a añadir: y para darme cuenta de todo lo que ya disfruto pero la caraja de la rutina no me permite valorar como se merece. Ni recuerdo dónde leí otra presunta boutade lúcida, ésta en referencia a los rigores de la biología y el tiempo: “el dolor es ineludible; el sufrimiento, opcional”. Análogamente, la tontería congénita del ser humano y su tendencia a dejarse abducir por su cotidianidad es obligatoria, pues así estamos hechos neurobiológicamente. Pero el no hacer nada para remediarlo (como, entre otras muchas cosas, tomar distancias de la propia vida, viajar, ausentarse de la rutina, etc.) es opcional. La tontería que me haya tocado por genética y especie ya me pesa demasiado como para engordarla con la carga extra de mi propia abulia al respecto. Tal vez esta sea la razón que me empuja una y otra vez a quitarme de en medio: porque, al hacerme más consciente de lo importante y lo accesorio en mi vida, siento que mi tontería se limita a la indispensablemente humana (ya excesiva, a mi gusto). Será por eso que llevo una vida leyendo, escribiendo, viajando y pensando… y animando a los demás a que lo hagan. Para, entre todos, intentar reducir la tontería humana a la ineludible como especie. La vida es un milagro efímero que la rutina tiende a relativizar. Me niego a desperdiciarla sometiéndome a ello por comodidad o miopía. Si utilizamos la perspectiva que nos regala la distancia y la ausencia, no cabe duda alguna: el milagro es estar vivo. Lo demás, minucias. Lástima que la empanada del día a día nos dificulte tanto tenerlo siempre tan claro.

Vengo de pasar dos semanas en otro de mis necesarios y placenteros retiros de yoga y meditación. Todo un paréntesis paradisíaco donde disponer de mi tiempo a mis anchas, dedicándolo exclusivamente a mí mismo y los hobbies que más me gustan y me convienen: leer, escribir, meditar, pasear y yoguear. Pero quince días solo dan para pensar muchísimo sobre lo que aquí vine a buscar: mi propia compañía y las paradojas, pros y contras de la soledad. He disfrutado muchísimo de cada segundo plenamente conmigo, pero mi atracón de soledad autocomplaciente me hizo sentir por momentos extraño, desubicado, incluso puntualmente confuso. Porque… ¿Dónde acaba el onanismo de la propia compañía y dónde empieza la soledad? ¿Cuándo es útil y placentera, y cuándo una carga contraproducente? Si te interesa saberlo… La gestión de la soledad es la asignatura pendiente del ser humano. Tan enriquecedora y necesaria para llegar a construirnos como la persona autónoma que estamos llamados a ser, como altavoz del pánico atávico que nos despierta nuestra herencia evolutiva de animal gregario. Así que, siendo tan enriquecedora y necesaria como perturbadora y desequilibrante… ¿Qué hacer con la soledad? ¿Buscarla con ahínco y exprimirle hasta la última gota de su lucidez latente? ¿O rehuirla como de la peste por la incomodidad y confusión que puede comportar? Una vida entera reflexionando, viviendo, sufriendo, disfrutando y aprendiendo de la soledad me ha llevado a una retahíla interminable de conclusiones contradictorias respecto a ella. Pero entre la maraña de dudas, despuntan algunas certezas, entre las que destaco algunas por resultarme especialmente clarividentes. Y sobre todo útiles para aprender a utilizar la soledad y no que ella me utilice a mí. 1. LA SOLEDAD ES INELUDIBLE. Tarde o temprano, de una manera u otra, en forma de aislamiento físico, decepción acompañada o mera insatisfacción respecto a alguien o algo, vamos a sentirnos solos. Por muy bien acompañados que estemos o por mucho que centremos nuestra vida en nuestros amados, la vida es algo que se enfrenta, en última instancia, impepinablemente solos (incluso, la decisión de vivirla acompañada). Sea porque no hay nadie o porque los que hay no nos llenan como necesitamos, llegan momentos en que sentimos la ausencia de un otro amable como un zarpazo. Que ese zarpazo ineludible se convierta en un mero rasguño más o menos profundo o en herida mortal dependerá de cómo hayamos aprendido a vivir la soledad, como la signifiquemos y qué causas y consecuencias le atribuyamos. 2. LA SOLEDAD DESEQUILIBRA. Tanto por evolución como por cultura, la soledad prolongada puede hacernos sentir incómodos. Por naturaleza, a nuestro cerebro reptiliano no le cabe duda: la soledad no conviene. Como ya vimos en DEL TEMPERAMENTO AL CARÁCTER: la soledad como anécdota, la mejor manera de hacernos huir de ella es provocándonos un conjunto de emociones negativas que, cuanto más intensas, más nos impelerá a abandonarla a la mayor brevedad posible y a cualquier precio. Para hacernos huir de la soledad, la emoción más útil del cerebro primitivo es el aburrimiento pues, de su mano, el cerebro se pone a pensar compulsivamente y sin norte alguno. También vimos en El milagro de la cordura que la principal función del cerebro es detectar peligros y amenazas reales o potenciales, y que el cerebro siempre acaba encontrando aquello que busca confirmar. Así, la soledad conlleva fácilmente aburrimiento y el aburrimiento acaba acarreando la conciencia de más peligros, meras inseguridades o incertidumbres. Y claro, sentirnos rodeados de latentes amenazas al bienestar abre la puerta, de par en par, al resto de emociones desagradables de las que huimos en cuanto podemos: angustia, miedo, tristeza, confusión, etc. Si la bilogía no lo pone fácil, tampoco la cultura ayuda: la soledad tiene muy mala prensa. “Te vas a quedar para vestir santos”, “Se te va a pasar el arroz…”. Pero de todas las frases denigratorias de la soledad, la que me resulta más interesante es la maldición andaluza: “Te vas a quedar solo como un perro”. La comparación no deja de tener su gracia: primero, porque el perro es un animal de manada; segundo, porque el perro solo puede sobrevivir perfectamente… hasta que la domesticación a un otro al que se subordina (el amo) no le castra la autosuficiencia. Y tal vez el gregarismo a ultranza de la sociedad humana provoque eso: personas que nos relacionamos con los demás (especialmente, con nuestros más queridos) como perritos domesticados y a los que, por una dependencia convenientemente maquillada como amor, entrega o cualquier otro palabro aceptable, nos acabamos subordinando. Para que la soledad del perro sea mal… primero se ha debido dejar domesticar hasta la dependencia. Y seguramente ahí está el problema. 3. LA SOLEDAD COMO ARQUITECTO DEL INDIVIDUO. La naturaleza gregaria del humano le lleva a buscar, por encima de todo, la pertenencia a la manada. Con esta tendencia, para no acabar diluyéndose en el grupo que tanto necesita, el ser humano precisa de un montón de acciones que sólo puede facilitar la soledad. Reflexionar, poner su vida en perspectiva, corregir los desvaríos automatizados de los hábitos, desrutinizarse, reelegir críticamente caminos propios, reinventarse… Nada de ello puede hacerse, con la calidad y profundidad que requiere, rodeado de esos otros que tanto necesitamos para sentirnos completos, y mucho menos hipnotizados por unos hábitos tan arraigados que nos permiten avanzar con el piloto automático. De no servirnos de la soledad, un ser tan gregario como el humano multiplica exponencialmente las ya infinitas posibilidades que tiene de desdibujar su personalidad y acabar por convertirse en una copia facsímil de los valores, creencias, acciones y objetivos de la sociedad en la que vive (o de esos seres queridos a los que necesitamos más que elegimos). Sin la soledad que nos permite construirnos como las personas únicas que somos, tenemos todos los números para degenerar nuestra individualidad en un gregarismo impropio que nos alejará irremisiblemente de quienes queremos ser. Y no olvidemos uno de los sinónimos más comunes de locura: enajenación. En-ajenado: proceso de convertirnos en alguien ajeno a nosotros… a base de camuflarnos con los demás. 4. LA SOLEDAD COMO VACUNA. Así que tan ineludible como incómoda, y tan incómoda como beneficiosa. ¿Podemos aprender a vivirla mejor, optimizando sus ventajas y minimizando sus inconvenientes? Todavía recuerdo mi perplejidad al leer, de adolescente, como los médicos medievales ayudaban a los reyes a inmunizarse contra el veneno: a base de írselo proporcionando en cantidades progresivas. Al administrarlo en pequeñas dosis progresivamente mayores en sus comidas diarias, los realísimos cuerpos iban inmunizándose y aprendiendo a responder mejor cuando llegara un intento real de envenenamiento. Que, como la soledad a nosotros, a ellos siempre les acababa llegando… Las vacunas son igual de fascinantes: se inocula el virus contra el que se quiere luchar muerto o en pequeñas dosis, y así el sistema inmunitario aprende a no sucumbir frente a la verdadera invasión masiva cuando se intenta producir. Así, la razón por la que la soledad es tan necesaria es, precisamente, porque nos prepara contra los peores rigores… de ella misma. A pequeñas dosis voluntarias y planificadas, la soledad se convierte en el mejor antídoto contra la cara oscura de la propia soledad. Solos aprendemos a no aburrirnos solos; solos nos construimos una personalidad fuerte que tal vez prefiera, pero no necesite imperativamente de los demás para dotar de sentido su vida. Sólo desde la soledad se siente la necesidad y se aprende a descubrir, confeccionar y ejecutar planes de acción para construir una vida tan propia que la presencia o ausencia de los demás influya en nuestra felicidad, pero no la determine como si hace desde la invalidez de la dependencia. De la misma manera que a nadar se aprende nadando y a hablar hablando, sólo la soledad puede enseñarnos a estar solos. Y conviene aprenderlo, pues antes o después lo estaremos. O ya lo estamos. Por ello, mejor aprender a estarlo, aprovechando sus innumerables ventajas y minimizando sus desventajas. La penúltima y más socarrona paradoja de la soledad: sin cultivar la soledad nos acabaremos convirtiendo en víctimas… de la soledad. Por lo tanto, déjame que te pregunte: ¿Cuándo fue la última vez que pasaste unos días o semanas solo? ¿Qué te despierta la mera mención de la palabra? Si eres de los que la rehuyes compulsivamente, ¿De qué te escondes? ¿Qué temes encontrarte tras la coartada de la compañía compulsiva? Y si eres de los que la buscas desaforadamente: ¿Qué te empuja a rehuir nuestra tendencia natural a los demás? ¿De qué te justificas? Porque no lo pasemos por alto. Una vez declamada esta presunta apología de la soledad, permitidme un aviso para navegantes: no la idealicemos, pues como todo tiene sus efectos secundarios indeseados. Tampoco la busquemos demasiado: sencillamente, porque va a acabar llegando ella solita en un momento u otro. Para qué perder tiempo persiguiendo lo que, más tarde o más temprano, te va a encontrar a ti. Ernesto Sábato, hablando de otros temas, ya nos avisó que “Todo principio llevado hasta sus últimas consecuencias tiende a negarse”. Y tanto nos acabará negando la compañía a cualquier precio como las apologías exageradas de la soledad. No reneguemos de la soledad, pues nos estaremos castrando la asertividad imprescindible para no convertirnos en meras marionetas del prójimo y de los instintos más primarios. Pero tampoco hagamos de la soledad un fin, cuando no es más que un medio para equilibrar la tendencia innata de los humanos a diluirse en la manada. Te animo a cultivar sin idolatrar esa soledad que, si aprendes a utilizarla tú a ella, te ayudará a convertirte en tu mejor versión de ti mismo. Y última paradoja: a disfrutar mejor y más libremente de tu manada elegida. Qué mejor momento que el verano para ello.
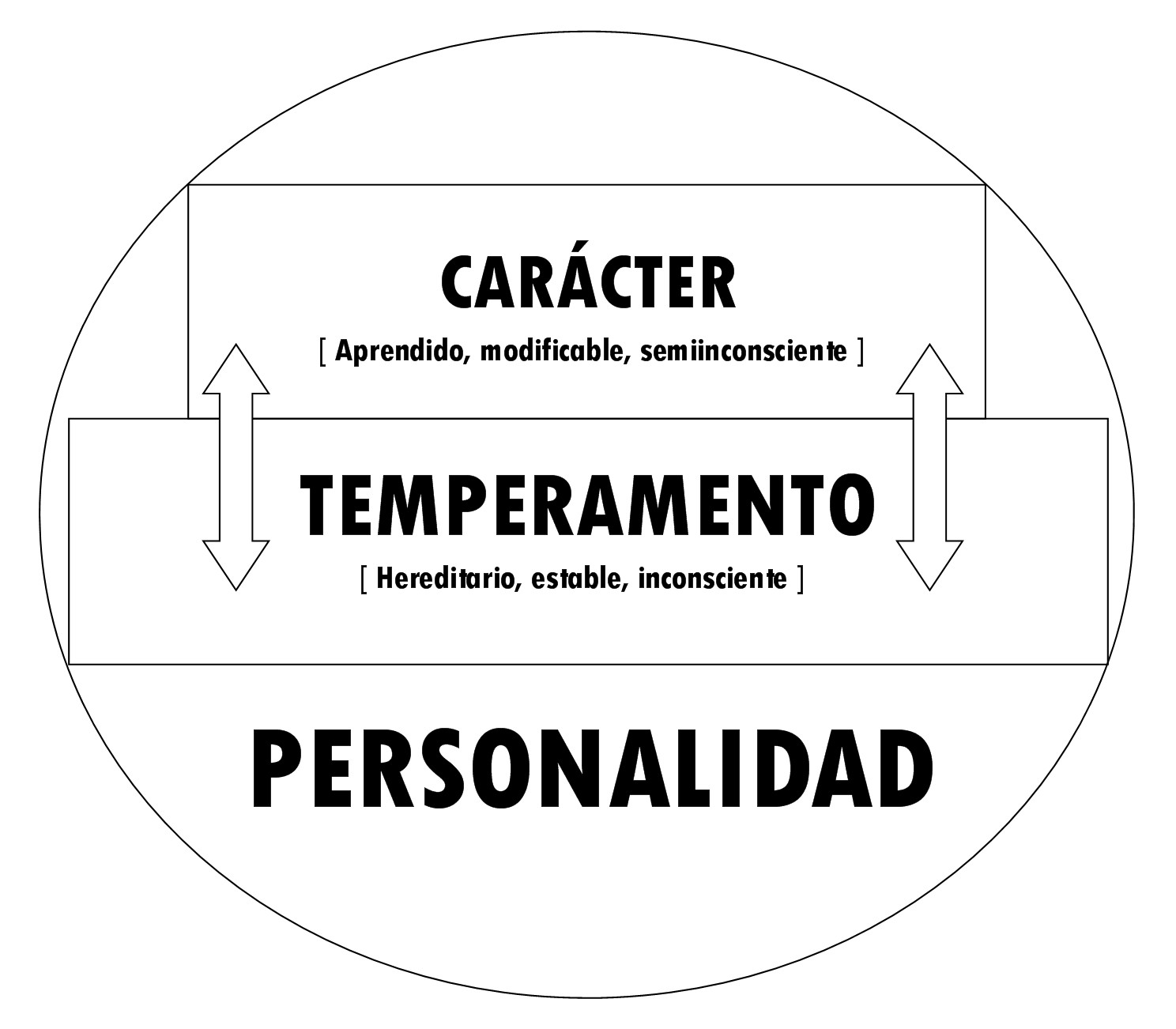
Dejadme confesar algo que para los que me conocen personalmente es una obviedad: siempre fui una rara avis (definición cultureta de perro verde). Individualista acérrimo, compulsivamente alérgico a las manadas, apologeta de la soledad fértil, siempre tuve entre mis santos patronos a gentes como Oscar Wilde (“Cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre me planteo en qué me estoy equivocando”) o Grouxo Marx (“Nunca pertenecería a un club que aceptara a socios como yo”). Esta tendencia misántropa (sólo compensada por mi logorrea compulsiva, vitalismo y curiosidad frenética por el ser humano), se ha ido marcando especialmente con la edad, hasta el punto de hacer del yomimeconmiguismo una manera de vivir que, para saltarme a la torera, cada vez precisa de más y mejores incentivos. Pero en éstas, la gripe de una amiga me desmontó a última hora un plan para celebrar la pasada noche de Sant Joan. Hace años que paso olímpicamente de cumpleaños, compito con un amigo por ver quien se acuesta antes en Nochevieja y miro que los petardos de la verbena me pillen en un pueblo del Pirineo de 7 habitantes. Y sin embargo, tras este plan frustrado, y mientras regresaba a casa fantaseando con el vinazo que me iba a abrir y la novela o película que me iba a regalar, empecé a sentirme sorprendentemente solo, con una incomodidad ante mi exclusiva compañía que no sentía desde mi postadolescencia treintañera. Tan desagradable era la sensación que incluso me vi tentado a bucear en la agenda tras cualquier compañía de saldo… que finalmente ni busqué. No sé qué empujó a todo un idólatra convencido de la autocompañía a sentir un súbito ataque de pánico ante la perspectiva de una noche en solitario. Tampoco qué me impidió lanzarme en busca de esa compañía que, por otro lado, tanto me pedía el cuerpo. Eso sí, esta aparente contradicción me despertó una curiosidad compulsiva por llegar a entender tanto lo uno como lo otro. ¿Qué hace que vivamos tan mal la soledad? Y si tan mal la vivimos, ¿Por qué no nos lanzamos a paliarla con mayor determinación? EL PORQUÉ DEL PÁNICO A LA SOLEDAD: los ecos de la subsistencia primitiva Infinidad de miedos recorren y configuran, soterradamente, la espina dorsal de las contradicciones humanas. Pero tal vez el mayor de ellos sea el horror atávico frente a la soledad no elegida, pues en lo más primitivo de nuestro cerebro resuenan ecos de abandono y muerte ante cualquier atisbo de soledad no deseada. Como ya vimos, entre otros, en ¿EMOCIÓN O SENTIMIENTO? La brecha de la autonomía humana. , durante demasiados siglos no estar arropados por semejantes representaba la antesala de morir de hambre o devorado, y esos lejanos ecos instintivos se ven amplificados (como mero rumor de fondo para los más individualistas / hasta el estruendo para los más sociables) ante cualquier amenaza de soledad involuntaria. Miles de relaciones tóxicas y sufrimientos gratuitos nacen de este pánico a la soledad, tan lógico en el paleolítico como infundado en la sociedad actual… pero tan presente entonces como ahora. Así, la impulsividad primitiva del cerebro reptiliano nos empuja compulsivamente hacia la búsqueda de nuevas compañías, y ya sabemos que no hay mejor herramienta para guiar nuestra conducta que las emociones, cuyas sensaciones agradables o desagradables nos impelerán a hacer aquéllo que amplíe las primeras y mitigue las segundas. Nuestro cerebro primitivo es todo un maestro en utilizar las emociones para determinar nuestras conductas, aunque sea contra lo que consciente y racionalmente pensamos que queremos. ¿Nos suena como actúan los niños para incidir en la conducta de los adultos? Pues nuestro cerebro primitivo es el niño que todos llevamos dentro: a ratos caprichoso, voluble e inflexible, siempre dicotómico, negándose a aceptar lo que considere inaceptable, cabreándose hasta el puchero más consentido si hace falta para salirse con la suya. Y el puchero final del cerebro primitivo son las sensaciones desagradables que acompañan la soledad, para empujarnos sin dilación a salir de ella y construir una manada estable. Pero consolidar una manada estable (esa que compartiría la cacería conmigo, se jugaría su propia subsistencia por la mía y me facilitaría reproducirme) conlleva una serie de concesiones que el ser humano moderno (y algunos individuos en particular, menos) no siempre acepta de buen grado. Pertenecer a un grupo nos coarta la propia libertad, obliga a negociar rumbos deseados y acatar no elegidos, hacer por los demás lo que nosotros buscamos que los demás hagan por uno… Un precio a ratos inaceptable para un producto, la seguridad de la manada, al que nuestro instinto no nos permite acabar de renunciar por completo. 2. EL PORQUÉ DE LAS RETICENCIAS A PALIARLA: creencias generativas o justificativas “Las teorías tan articuladas luego resultan duras de desmontar, no te atreves a decirle a nadie: “Ayúdame a salir de este laberinto de teorías, oye, que no respiro” Carmen M. Gaite, Retahílas Precisamente por este precio, el neocórtex puede conspirar en dirección opuesta a la necesidad instintiva de compañía. Un enjambre de sesudas teorías personales, creencias mejor o peor fundamentadas (no siempre coherentes las unas con las otras) y marañas de sentimientos encontrados pueden facilitar, dificultar e incluso impedir nuestra natural tendencia a la seguridad de la manada establecida. Decía Nietzsche que el ser humano es un animal que emite juicios. El humano es un contador de cuentos, un hilvanador de historias, una máquina de generar relatos que construyan un sentido coherente a lo que piensa, a lo que vive, a lo que siente. Y siempre lo encontrará pues, caso de no hacerlo, acabará inventándoselo. Siempre que le arroje un atisbo de sentido o le justifique hacer lo que el cerebro primitivo le exige, el ser humano acabará creyéndose cualquier cosa, por muy irracional que pueda resultar desde la lógica. En la disyuntiva entre el desamparo de la confusión y la incertidumbre o la irracionalidad de cualquier certeza, siempre escogeremos este segundo camino. De ahí que nuestras creencias no sean siempre de fiar, y mucho menos reflejo de quien somos, pues muchas de ellas nos las hemos fabricado no como conclusión objetiva de un proceso prístinamente racional, sino como burladero ante la confusión. A esas certezas autoexplicativas las llamamos creencias. Como ya vimos en Si no lo creo, no lo veo, siempre subjetivas y arbitrarias, a menudo de una lógica cogida con pinzas, en el fondo no buscan conocer la realidad de nuestra vida ni entenderla cabalmente mediante explicaciones fundamentadas, sino regalarnos un relato consistente que nos permita justificar el seguir haciendo lo que hacemos o para no enfrentarnos a según qué miedos, dudas o contradicciones latentes. Y aquí estriba uno de los grandes problemas del ser humano: para darle sentido a nuestra existencia, necesitamos de tantos centenares de creencias que resulta imposible armonizarlas todas entre ellas, por lo que nuestros sistemas de creencias están necesariamente plagados de contradicciones e incongruencias. Contradicciones que conseguimos pasar por alto parapetados tras las mil excusas que la cotidianidad contemporánea nos brinda en bandeja como excusas más que plausibles. Cansancio, compromisos personales, obligaciones profesionales… todo ello nos viene a huevo (y rodado) para no darnos cuenta de los centenares de disonancias lógicas que necesariamente se dan entre nuestras creencias más arraigadas. A poco que nos atrevamos a ponerle la lupa, nuestra cotidianidad nos brinda decenas de ejemplos de estas disonancias entre creencias (que desembocan en incoherencias entre creencias y conductas). Tenemos la creencia firme de que la familia es lo primero, pero pasamos más tiempo ganando dinero que con los hijos; creo ser una persona independiente y autónoma, pero mi conducta diaria subordina todo a agradar y complacer a alguien; la salud es lo más importante, pero me harto de tabaco, grasas y sofás; me muero por un relación estable pero me convenzo que lo que quiero es seguir en una poligamia militante (o viceversa). Las listas son interminables, y ellas son los nidos donde se crían todas nuestras insatisfacciones. Estas incongruencias entre creencias nos pasan desapercibidas la mayor parte del tiempo. Pero de tanto en tanto, sea por puro azar o bajo el peso estrepitoso de su propia inconsistencia, alguna situación o suceso nos hace percatarnos de esas incoherencias, haciendo explícitas contradicciones que tal vez eran obvias pero que ya nos encargábamos nosotros mismos de no ver. Las tan cacareadas crisis existenciales no son más que cuando se hacen visibles estas colisiones entre creencias enfrentadas. 3. LA PAZ ENTRE EL CEREBRO PRIMITIVO Y EL NEOCÓRTEX: entre el temperamento y el carácter En una de las múltiples crisis que me sobrevenían hace años, cuando me dedicaba más a quejarme de lo que me faltaba que a crear las condiciones para conseguirlo, un dicho cubano me explotó en la cara con toda la contundencia de su lucidez lacerante: “todo lo que sucede, conviene”. Una vez reprimidas las ganas de abofetear a quien me lo soltó como respuesta a mis lloriqueos quejicosos, atiné a darme cuenta que si tanto me escoció oírlo era porque las heridas que tocó estaban bien infectadas. Como ya vimos en De Víctimas a Protagonistas: transformando quejas en ilusiones, no somos dioses omnipresentes capaces de decidir lo que sucede y lo que no en nuestras vidas, pero si humanos responsables de aprender de todo ello y enfocarlo – y actuar- de manera que, tras todo suceso, salgamos de él un pelín más humanos y algo menos ignorantes. Por ello, me alegro enormemente que los planes de la revetlla de St. Joan se truncaran tal como hicieron. Sin ellos, mi egolatría me hubiera impedido reconocer un conato de orfandad ante la soledad puntual que también anida en mi alma. Intento encarar mi vida para vivirla como realmente me llena y no limitarme a lo que me resulta cómodo, pero ello no quiere decir que no sea tan frágil, primario y cagón como cualquier hijo de vecino. Que no tire la primera piedra no quiere decir que esté libre de pecado, y reconocer los zarandeos de mis instintos más timoratos no me libra de mis contradicciones. Eso si: me ayuda a aprender a armonizarlas y convertir así en estiércol fértil todo este detrito de mis sistemas de creencias en conflicto. Me alegro que mis creencias, tan sesudas y requetelaboradas, no me impidan darme cuenta de mis instintos, fragilidades e inconsecuencias temperamentales. Pero me alegro aún más de utilizar mi neocórtex para, mediante esas enrevesadas creencias elegidas, no ser un mero títere de los instintos, miedos y conformismos a los que, emociones primarias en ristre, mi cerebro primitivo intenta subordinarme. Supongo que eso que llamamos equilibrio estriba en mantener una inverosímil tregua, siempre precaria, entre los alaridos destemplados del instinto -el temperamento- y los dictámenes artificiales de las razones complejas y creencias mediante las que he decidido gobernarme –mi carácter-. El cerebro reptilineo (almacén del temperamento heredado) y las emociones primarias son nuestra potencia; el neocórtex (la fábrica del carácter a construir) y nuestras enrevesadas creencias, el control. Nadie puede permitirse el lujo de prescindir de ninguno de los dos. Ni de enfrentarlos a tumba abierta, pues al iniciarse una guerra nunca se sabe qué bando la ganará, pero si qué acabará devastado tras la contienda: el campo de batalla donde se libra. En este caso, uno mismo. Potencia sin control no sirve para nada, de más allá de para estrellarse en cualquier curva de la vida. Pero control sin potencia sólo sirve para dejar enmohecerse el barco de nuestra vida en la seguridad aséptica, previsible y estomagante del primer puerto que nos abrigue. A los dioses sólo pido que mi temperamento nunca someta mi carácter a sus caprichos primarios, pero que tampoco mi carácter me prive de la fuerza instintiva del temperamento. Supongo que esto en el fondo es el objetivo del Coaching: que el carácter y el temperamento acaben remando en la misma dirección: la de construir la mejor versión de uno mismo. La que nos merecemos nosotros mismos y los que amamos.

Una vez más, las preguntas de Jordi Milián le han sacado punta a mis respuestas (como siempre en castellano, en atención a los seguidores del blog de América Latina y el resto del Estado Español) sobre dos artículos ya publicados: Porqué las cebras no tiene úlcera de estómago y Piscinas de Perfume y Mierda. Si en el primero trato de explicar porqué un mecanismo tan útil como el estrés se ha convertido en una epidemia para el judeocristiano moderno (y que podemos hacer para dejar de provocárnoslo inmisericordemente), en el segundo trato de responder a otras cuestiones. ¿Se puede adivinar el futuro? ¿Sirve de algo situarse en los mejores escenarios a venir? ¿Tiene consecuencias prácticas pensar que todo saldrá bien o mal? Si te interesa saberlo… http://www.radiosantandreu.com/espai-coaching-que-zebres-no-pateixen-ulcera-destomac/

“No sólo de pan vive el hombre” (Mateo, 4:4) Cuando nos falta algo de lo esencial para sobrevivir (alimento, salud, calor, techo), tendemos a creer que al satisfacerlo seremos olímpicamente felices. Pero al conseguirlo empezamos a echar en falta otros aspectos (caprichos materiales, reconocimiento, ocio, realización profesional…) que antes no priorizábamos, pero que de golpe sentimos como necesidades irrenunciables sin las que la vida parece cojear. Nada más lejos de mi intención que criticarlo. Tal vez en lo exclusivamente material me parezca miope, pero en todo lo demás vindico esta necesidad humana de ir a más, pues es precisamente esta necesidad de sentido, superación y realización (más allá de la mera supervivencia biológica) lo que nos diferencia de los animales y nos convierte en plenamente humanos. ¿Esto es bueno o es malo? Sencillamente es, según A. Maslow y su pirámide de necesidades. Por las razones que veremos más adelante. Una vez aceptado que la felicidad del ser humano precisa de mucho más de lo imprescindible para sobrevivir físicamente, y que la plena satisfacción emana directamente de alcanzar cuotas progresivamente mayores de realización y sentido…¿Por qué aceptamos existencias que nos limitan a ir tirando, pero que en el fondo nos dejan un poso de insatisfacción? ¿Por qué sacrificamos con tanta saña la vida soñada por la que parece habernos tocado en una rifa en la que ni recordamos haber participado? ¿Por qué despilfarramos unos talentos –que tenemos- y que de aprovecharlos plenamente nos construirían una vida más a nuestra medida? Si te interesa saberlo… 1. ENTRE LA TRAGEDIA Y LA INDIFERENCIA. “Yo no veo al hombre que es, sino al que podría llegar a ser”, J. P. Sartre Este no es un artículo para las personas que ya se sienten plenamente satisfechas en todos los ámbitos de su vida, ni para aquellas cuya insatisfacción provenga de la falta de las necesidades fisiológicas que garantizan los mínimos vitales. Tampoco –mucho menos- para aquellas a las que reconocer cualquier insatisfacción les parezca un síntoma de debilidad, invalidez o un estigma vergonzante que les marca como perdedores. Por el contrario, este post se dirige a todos los que, con unos mínimos vitales mejor o peor garantizados, notan un cierto regusto a desencanto en algún ámbito de su vida, como si les supiera a poco, y cuya prioridad no es esconderlo a ojos ajenos (y sobre todo propios), sino entender porqué y cómo llegamos a aceptar y acostumbrarnos a existencias tan acomodadas como impropias. No es un artículo sobre las inmorales tragedias de la miseria material, sino sobre las operetas bufas del conformismo panchicontento y esa incomodidad difusa que, sin darnos cuenta, nos hace desperdiciar nuestros años en vidas meramente aceptables. ¿Por qué nos resignamos a lo que no nos llena? Mucho en ello tiene que ver, entre otros muchos ingredientes, el culto idólatra a la seguridad a ultranza y los instintos más primitivos de mera conservación. 2. LOS GENES (casi) MANDAN: supervivencia y seguridad ante todo Ya he mencionado en diversos artículos como las zonas más arcaicas y primarias de nuestro cerebro sólo se interesan por dos cosas: que comas y que no te coman. Y todo ello con una única finalidad: que sobrevivas el máximo posible para que te reproduzcas y puentees tus genes a cuerpos nuevos que trascenderán la desaparición del tuyo (si estas líneas te parecen fuertes, ni se te ocurra abrir El Gen Egoísta, de Richard Dawkins). Además, como todo animal de manada, la supervivencia del ser humano depende de la pertenencia a un grupo estable que le ayude a cazar y a evitar ser cazado. En la trastienda más primitiva de nuestro cerebro –todavía en la sabana más paleolítica-, soledad es presagio de hambre o muerte, y de ahí el terror atávico que nos despierta instintivamente. Por todo ello, el cerebro es conservador por naturaleza, siendo su gran obsesión la seguridad y previsibilidad de los entornos ya conocidos. Como a tus instintos se la repampimfla tu realización personal, tu integridad o cualquier otro constructo abstracto, priorizará compulsivamente la supervivencia por encima de cualquier etéreo anhelo de cambio o mejora que no se traduzca en calorías o certezas inmediatas. Especialmente en aquellos ámbitos básicos para los instintos: la comida, la supervivencia y la reproducción. ¿Nos sorprende ahora que nos cueste tanto trabajo cambiar de trabajo o de pareja? Por muy insatisfactorios que ambos puedan resultar al neocórtex, nuestro cerebro primitivo protestará enérgicamente ante el menor deseo que ponga en entredicho las actuales fuentes de comida (trabajo), seguridad (manada familiar) y reproducción (pareja). 3. ¿CRISIS = OPORTUNIDAD? SERÁ EN CHINO… Gracias al boom de los diferentes pelajes de la denominada Autoayuda, hasta la última abuela haciendo calceta entre culebrón y culebrón sabe que el mismo ideograma chino sirve para escribir Crisis y Oportunidad. Pero en ninguna de las lenguas que conozco estos dos conceptos se parecen… ni por asomo. Como mínimo en nuestro timorato Occidente, la palabra crisis evoca preludios de tragedia. Humanitaria… Ecológica… Económica… tan sólo oírlo nos pone los pelos como escarpias y nos activa todos los mecanismos de alerta habidos y por haber. Rara vez –por no decir ninguna- vivimos una crisis como lo que también es: una brecha en la normalidad por la que colarse y llegar a un lugar mejor. Concebimos las crisis como prólogos a catástrofes, como cataclismos naturales y aleatorios que ojalá y jamás hubiera sucedido. Además, tendemos a considerar que momentos antes de la crisis todo estaba bien, y que una crisis no es la consecuencia lógica de procesos larvados que llevaban años desarrollándose clandestinamente, sino como puntuales arrebatos de la mala suerte que ni merecemos padecer ni deseamos enfrentar. En la alergia a las crisis, donde no llegue la biología alcanzará la cultura, vía refranero: “Más vale pájaro en mano…”; “Virgencita, que me quede como estoy”; “Más vale malo conocido…”; “Detrás de mí vendrán…”, etc. Por todo ello, la mera mención de la palabra crisis nos produce una aversión instintiva. Y lo peor de ello no es el malestar que produce, sino que al ser las crisis las mejores semillas de las grandes catarsis de cambio, a lo que realmente le cogemos miedo al temer a las crisis es al mismo concepto de cambio, que pone a temblar con su sola mención nuestros más timoratos instintos de preservación. Pero las crisis son, amén de inevitables, necesarias para avanzar hacia vidas más propias, pues sólo tendemos a cambiar de posición cuando la incomodidad hace desagradable seguir en la misma. Sin cambios no hay evolución, y sin evolución no hay felicidad. Como ya vimos en el post anterior, la felicidad es la suma de nuestros momentos de flujo, y el flujo resulta del equilibrio entre dificultad y competencia. Si pasamos mucho tiempo enfrentando las mismas dificultades, sobredesarrollaremos las mismas competencias, por lo que éstas acabarán sobrepasando las dificultades y nos sentiremos progresivamente aburridos. ¿Nos suena el tema de algo que nos llenaba enormemente y ya no lo hace? Ahora ya sabemos porqué: por rutina, hemos desarrollado tanto nuestras habilidades para manejarlo que exceden de largo las dificultades que nos plantea. Entonces, reitero la pregunta: ¿Por qué nos resignamos a existencias meramente aceptables pero lejos de lo que nos hace vibrar? Dejemos que una vaca sagrada y una rana hervida nos lo aclaren. 4. DE RANAS HERVIDAS… ¿Qué hace que nos acostumbremos a lo que no nos satisface? El síndrome de la rana hervida: Si sumergimos una rana en agua muy caliente, la rana saltará de inmediato fuera del recipiente. Pero si la sumergimos en un agua fría que vamos calentando poco a poco, dejándole tiempo a que se habitúe al incremento anterior, la rana se irá acostumbrando al aumento progresivo de la temperatura y lo tolerará hasta umbrales que, de golpe, le hubieran resultado insoportables. Aunque le resulte desagradable, se irá adaptando a los casi imperceptibles cambios de temperatura y llegará un momento que, debilitada por su comodidad de adaptación, no tendrá fuerzas para saltar fuera del recipiente cuando ya no pueda ignorar el inminente punto de ebullición. Las ranas no mueren hervidas por idiotas, sino por un despiste acomodaticio camuflado de tolerancia malentendida y resistencia épica ante las adversidades. Y prácticamente sin darse cuenta. …Y VACAS SAGRADAS Un gurú y su discípulo que viajaban por los parajes más pobres del Tíbet llegaron hasta la casa más humilde de una comarca, donde pidieron alojamiento y pasaron la noche. Allí habitaban ocho personas con poco más de lo justo para sobrevivir, resignados a trampear el hambre gracias a la leche de su única posesión: una vaca que se alimentaba con las hierbas que se criaban alrededor de la casa. El joven discípulo, conmovido por la generosidad y pobreza de sus anfitriones, pidió a su maestro que les ayudara. El maestro accedió a ello y, sin inmutarse, sacó un cuchillo del zurrón y degolló la vaca, tras lo que marchó seguido por los gritos e improperios del discípulo, exasperado por la crueldad incomprensible de su maestro. Cansado de seguirlo e insultarlo, el discípulo abandonó decepcionado todo su aprendizaje espiritual al lado de su gurú y regresó a la vida mundana. Comido por los remordimientos, el joven discípulo regresó al cabo de unos años para disculparse frente a la familia que su maestro había privado de su único medio de subsistencia. Al llegar, no reconoció ni las tierras ni sus habitantes, de tan cambiados que estaban. Donde había una choza se alzaba una casa firme, las tierras yermas se habían transformado en un huerto fértil y toda la familia se presentó bien vestida y alimentada. El joven pensó que sus antiguos habitantes habrían muerto o abandonado el lugar, pero su sorpresa fue mayor cuando, tras acercarse a la casa y preguntar sobre sus moradores, descubrió que aquellas personas eran las mismas. Preguntó al padre las razones del cambio y éste le contó cómo tiempo atrás perdieron su único medio de subsistencia, una vaca, y como su primera reacción fue de desesperación y angustia. Pero luego se dieron cuenta que no sobrevivirían a menos que hicieran algo, y así empezaron a cultivar la tierra en la que antaño pastaba aquella vaca. Los huertos produjeron más de lo que necesitaban para vivir, así que empezaron a vender lo cosechado a sus vecinos, obteniendo el dinero suficiente para vestirse mejor y adecentar su hogar. El joven percibió la lección que quiso enseñarle su viejo maestro: la vaca era, precisamente, la cadena que les impedía crecer. Mientras se alejaba confuso, atinó a preguntarse: ¿Y cuáles son mis vacas? Y yo te pregunto a ti: ¿Y las tuyas? 5. LO CONTRARIO DE LO MEJOR “El camino que conduce a nuestro propio cielo siempre pasa por la voluptuosidad de nuestro propio infierno”, F. Nietzsche Frente a la hambruna inminente, la familia tibetana reaccionó y se vio obligada a utilizar la tierra que ya tenía, y que sólo el miedo a perder la vaca les impedía aprovechar. Frente a la crisis del agua hirviendo, la rana no dudaría en huir de un salto del súbito calor abrasador. En ambos casos, su aparente aliado –la vaca y el agua tibia- era en realidad su peor enemigo. Como cualquier rana o familia tibetana, lo que nos limita en realidad no son los rigores más agrestes de nuestra vida, sino precisamente aquello que nos los camufla y los disfraza de aceptables. Y el miedo a perderlo. Lo que nos impide el asalto a nuestros cielos no son las llamas de nuestros infiernos, sino la comodidad soportable de nuestros purgatorios más anodinos pero socorridos. Es por ello que, tan a menudo, nada mejor que un buen descenso puntual a los infiernos insoportables para catapultarnos al cielo. A esos paraísos personales que sólo nos vetaba la presunta bondad de nuestros purgatorios cotidianos y asequibles. Cuesta reconocerlo, pero lo contrario de los mejor en nuestra vida no es lo peor: es lo bueno. Todo lo mejor de mi vida ha llegado al huir de lo peor, nunca mientras me regodeaba cómodamente en lo meramente bueno. Benditos venenos en mi vida, sin los que nada hubiera hecho por destilar ni uno sólo de los antídotos que hoy me inmunizan contra el –a ratos- sinsentido de la existencia. Os animo a abominar de todos los purgatorios que no os satisfagan. Sólo apostatando de sus cantos de sirena podréis asaltar el reino de vuestros cielos. Porque lo contrario de lo mejor no es lo malo, sino lo bueno que lo trasviste como soportable.

“Al imbécil, le señalas la luna y mira el dedo”, proverbio zen. Permitirme que termine el año como lo empecé: a bocajarro, sin mayores concesiones a la autocomplacencia que las inevitables . Se acaba el año, con la carga simbólica que abocamos tan cándidamente al cambio de dígito, y si hay una época fértil a las proclamas bienintencionados y los propósitos de enmienda es, precisamente, el final de cada año. Y no tengo claro si se debe a la mística del calendario, los efluvios del alcohol o la sobredosis de calorías obnubilándonos el entendimiento, pero el aquelarre se repite año tras año: reclamar para el año a estrenar todo un cúmulo de deseos que abarcan desde la salud a la riqueza pasando por la suerte o el amor. Y, obviamente, no hay nada malo en hacerlo. El desequilibrio no estriba en desear todo ello, sino en la manera de formular esos deseos: pidiéndolo personalmente “al nuevo año”, como si fuera algo con orejas para escucharnos y brazos para ponerse manos a la obra de conseguirnos todo eso que deseamos. Y en pasar más tiempo deseándolo que haciendo que suceda. Yo, un año más, me niego a pedirle nada a nadie, mucho menos a entes que no existen más allá de nuestros delirios mitologizantes, pues hace años que dejé de creer en los reyes magos, la lotería, la constitución española y el “Año Nuevo”. Saramago escribió que “a los dioses sólo pido no pedirles nada nunca”, y yo me uno a su oración. Aunque me corrijo, si hay algo que pido para el nuevo año: integridad. Y a alguien en concreto: a mí mismo. El único al que puedo aspirar a que me haga el más mínimo caso. Ni salud, ni dinero, ni amor a entes abstractos. Voy a limitarme a pedirme a mí mismo la madurez, responsabilidad, coherencia y sabiduría imprescindibles para ejecutar las conductas cotidianas que me ayudarán a conseguir, respecto a mis deseos, todo lo que esté en mi mano alcanzar. Dejaré de quemar incienso a los pies de las deidades a las que imploramos la realización mágica de nuestros deseos, reclamándoles el favor caprichoso del éxito, y me centraré en mi propia integridad para alcanzarlo. Porque… ¿Qué es el éxito? ¿Y la integridad? ¿En qué se diferencian el uno de la otra? Y como absolutamente siempre: ¿Tiene alguna utilidad práctica el planteárselo? Estoy convencido que sí. Si tú también… Desde la atalaya lúcida de las Nocheviejas que uno ya ha decidido no celebrar castigándose el hígado hasta la madrugada, vislumbro una miríada de ilusiones, proyectos y deseos que sueño con alcanzar a lo largo del año a estrenar. Escribir mi primer libro, ayudar a un amigo con una nueva empresa, duplicar clientes y formaciones, correr 10km en 45’, hacer más y pensar mejor, mimarme más de lo que nadie llegará a hacerlo nunca, amar a los que amo el doble y disfrutarlos el triple… Pero antes de finiquitar el viejo año ya he tomado la primera determinación del nuevo: no desperdiciar un solo segundo, cómodamente apoltronado, deseando todo esto que tanto anhelo. Escribió el economista James Ridderstrale que “Hoy, lo único que no se debe perseguir es el dinero. Como el amor, no se busca: llega como resultado de buscar algo más grande”. ¿Y qué puede ser más grande que mis más honestos y legítimos deseos? Sólo una cosa: mi compromiso irrefutable para hacer lo necesario para conseguirlos. Llegados aquí, toca ya definir qué es para mí el éxito y la integridad, y cuáles son sus diferencias esenciales. Y las consecuencias prácticas de centrarnos en el uno o en la otra. El éxito podría definirse como la consecución de los resultados esperados al activar una conducta. El éxito es el resultado de restar a nuestras expectativas previas los resultados obtenidos, y en un resultado siempre intervienen (amén de nuestra determinación, planificación y acierto al concebir nuestras acciones) factores indiferentemente ajenos a nuestra influencia (azar, contexto, libertad ajena, biología, condicionantes sociales, etc.), por lo que el éxito nunca depende exclusivamente de nosotros mismos. Son tantos los condicionantes ajenos a nuestra influencia que intervienen en un resultado que basar nuestra autoestima en el éxito es toda una invitación a la infelicidad. Por su parte, la integridad sería la congruencia entre intenciones y acciones. Consiste en poner las conductas al servicio de nuestros valores esenciales, libre y conscientemente elegidos. Al no estar relacionado con el resultado de nuestras acciones, sino con nuestra responsabilidad, honestidad y determinación de implementarlas, la integridad depende exclusivamente de nosotros. Siempre me ha dado cierto repelús la mitología al uso del éxito, tan arraigada en las sociedades occidentales especialmente darwinistas (y en según qué acepciones particularmente miopes del Coaching), empeñadas en dividir sibilinamente la sociedad en ganadores a los que idolatrar entre babas y perdedores a estigmatizar tras maldisimuladas muecas de aversión. Particularmente repugnante se me vuelve el concepto de éxito al asociarlo a sus connotaciones más clasistas de dinero, famoseo mitómano, glamour fantasmoide, notoriedad de papel couché y chafardeos cazurros. Pero incluso en sus acepciones moralmente menos ofensivas (“El éxito es fácil de obtener: lo difícil es llegar a merecerlo”, A. Camus; “Vivir como uno desee: sólo eso merece llamarse éxito”; C. Morley), obsesionarnos con el éxito me parece un mal negocio y una peor apuesta. Por dos razones principales: primero, porque no depende exclusivamente de nosotros, y nunca me ha gustado apostar a caballos que yo no monto; segundo, porque nos puede llevar a pasar más tiempo deseándolo (con ese anhelo, entre contemplativo y pedigüeño, con el que imploramos inermes que nos toque la lotería) que construyéndolo con nuestras propias manos y afanes. Por razones inversas, me he hecho ferviente devoto (más o menos practicante, que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra) de la Integridad. Hablando de otra cosa, Jonan Fernández (fundador de Elkarri) resumió mi acepción de integridad con estas palabras: “Cuando luchas por algo, no debes proponerte conseguir ese algo. Ese es un enfoque de tu aspiración desde la soberbia: te crees un Dios que se ha propuesto una meta y, si no la consigues, te frustras. Lo humilde es lo efectivo: no debes proponerte un objetivo cuando no depende de ti, que es casi siempre, porque si no lo logras, te hundes. Sólo debes proponerte crear las condiciones que lo hagan posible. Y eso si que sólo y SIEMPRE depende exclusivamente de ti”. El éxito estriba en conseguir; la integridad, en hacer. La integridad se escribe en insoslayable primera persona y está emparentada con la honestidad para con uno mismo; el éxito, en plural y en relación a casuísticas que escapan a nuestra influencia directa. El éxito es chillón, luce palmito y acapara galones sociales; la integridad es discretísima, humilde y honesta, aparentemente clandestina a ojos ajenos. Y lo más importante, tal y como lo escribió Jonan: más humilde… y más efectiva. El argumento definitivo en favor de centrar nuestras ilusiones en conservar la propia integridad no estriba en que dependa exclusivamente de nosotros, sino en que al impulsarnos a hacer lo que nos hemos comprometido a hacer para conseguir nuestro objetivo, multiplica exponencialmente las posibilidades de éxito. Dos pájaros de un tiro: no sólo asegura nuestra autoestima, al circunscribir nuestra satisfacción a factores que dependen por entero de nosotros (nuestras propias conductas) sino que, de rebote, aumenta las posibilidades de conseguir ese éxito que ya no necesitamos –aunque sigamos prefiriendo, por supuesto- para sentirnos realizados. Como el dinero o el amor según Ridderstrale, el éxito llega como consecuencia de perseguir algo más elevado: nuestra propia integridad. Nos equivocamos olímpicamente al centrarnos en amar más lo que deseamos que a nuestra propia determinación por conseguirlo. El éxito es el dedo… la integridad, la verdadera luna. Gran parte de nuestro éxito – si, qué paradoja- depende de no confundir, como el imbécil del proverbio zen, el dedo con la luna. No hay más dios que la integridad, y la coherencia es su profeta. Os deseo que os dejéis llevar por ellos hasta el paraíso de este año que empezará en unas horas, que os deseo de corazón que acabéis convirtiendo en vuestra tierra prometida. Lo que sin duda ocurrirá, si escogéis el profeta adecuado. Y no os cansáis de seguirlo hasta llegar… cuando hayáis consumido los kilómetros que hasta ella os separaran, no cuando los caprichos de la impaciencia o la pereza lo exijan. Para este 2016, os deseo un feliz éxodo hasta la mejor versión de vosotros mismos. Exclusivamente, de vuestra integridad depende. Menos resultadismo y más coherencia.

El concepto de Libertad es, sino el principal, uno de los puntos clave de todo proceso de Coaching: no puede haber éxito alguno si el cliente no siente, al acabar su proceso, que es libre de empezar a dar a su vida la forma que desee, y se lance a fondo a moldearla a su gusto. Pero, realmente: ¿Somos libres? ¿En qué consiste la libertad? Y, cómo siempre: ¿Tiene alguna utilidad práctica para nuestra vida más cotidiana el planteárnoslo? Freddy Kofman decía que “No hay nada más práctico que una buena teoría”, y yo me lo creo a pies juntillas. Si tú también… En todos mis cursos de Coaching, el trabajo con creencias ocupa un lugar central (ver Si no lo creo, no lo veo). Como ya leímos en su día, nuestra realidad está conformada por todo tipo de creencias, y cada una de nuestras conductas, actitudes y emociones vienen determinadas por una creencia consciente o inconsciente que las propicia y legitima. Pero dentro de la miríada infinita de creencias que gobiernan desde el más nimio al más trascendente de nuestros actos existen cuatro tipos de creencias genéricas que, por su transversalidad, afectan a todo el resto de creencias concretas que alberguemos. Por su predominancia yo las llamo los 4 paradigmas estructurales, y en anteriores posts ya hemos visto dos: Victimismo y Protagonismo (De Víctimas a Protagonistas y Joan Pahisa: cuando el tamaño si importa) y Responsabilidad y Culpa (Culpables de nada, responsables de todo y Andreas Lubitz: la Culpa ajena como excusa a la irresponsabilidad propia). En este post trataré de hablaros de la tercera dupla, Libertad y Omnipotencia, y qué consecuencias prácticas tiene en nuestro día a día el confundir la una con la otra. 1. ¿SOMOS LIBRES? “Estamos condenados a ser libres”, concluía Sartre a bocajarro. ¿Cómo pudo un tipo tan despampanantemente lúcido decir algo que, a priori, agrede al más básico sentido común? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra agenda se ve repleta de centenares de actividades, relaciones, conductas y compromisos que nos sentimos obligados a cumplir y que, demasiado a menudo, juzgamos que coartan nuestra libertad. A bote pronto se me hace difícil reconocer como actos de libertad levantarme cuando no me apetece, pagar la hipoteca cada mes o dedicar tiempo y esfuerzo a infinidad de acciones que no me gusten lo más mínimo (desde limpiar a pararme en un semáforo en rojo que yo querría verde, pasando por trámites burocráticos o mantener relaciones interpersonales que no me satisfagan). No sé a vosotros, pero a mí se me va un tanto por ciento abrumador de mi tiempo en tareas que, en un principio, preferiría evitar. Y ante ello, el Sr. Sartre no sólo afirma que soy irreversiblemente libre de hacerlas o no sino que, además, no puedo hacer nada para evitarlo. Según él estamos condenados a ser libres lo queramos o no, lo reconozcamos o no. Vaya, que eso que yo consideraba la máxima aspiración en mi vida (llegar a ser libre), él lo plantea como una obligación ineludible de la que, aunque quisiéramos, no podríamos escaquearnos. Así que una de dos: o Sartre era rotundamente obtuso o, para entender su lucidez, debemos replantearnos antes que es eso de ser o dejar de ser libre. Desde luego, si nos agarramos al más manido y superficial concepto de libertad, todos llegaremos a la conclusión de que no somos libres (y obligaciones cotidianas, compromisos sociales y sistemas políticos parecen estar ahí para demostrárnoslo cada segundo de nuestra vida). Pero, ¿Y si nuestro concepto de libertad se basara en algunos malentendidos y abusos interesados del término? ¿Y si la libertad fuera otra cosa de lo que hasta ahora creíamos? Dejadme compartir con vosotros los principales equívocos que, culturalmente, compartimos sobre la libertad. 2. LIBERTAD NO ES OMNIPOTENCIA La primera razón por la que creemos no ser libres es porque, en el fondo, estamos confundiendo Libertad con Omnipotencia. OMNIPOTENCIA es la capacidad de decidir que los demás, la vida y el mundo en su conjunto sean y se comporten exactamente como nosotros decidamos a priori que deberían comportarse y ser, en función de nuestras propias creencias, valores, apetencias… o conveniencias. Lamentablemente, esto es una prerrogativa exclusiva de los variopintos dioses todopoderosos que las diferentes culturas humanas se han inventado para dotar de sentido a la vida y limar las aristas más agrestes de la existencia. LIBERTAD, por el contrario, es la obligación personal de responder, con una actitud u otra, a los comportamientos y vicisitudes de los demás, el mundo y la realidad, muy a menudo olímpicamente ajenos a nuestra voluntad. Esta es la única prerrogativa asequible a los seres humanos, tan grandes en nuestra minilocuente grandeza. LIBERTAD NO ES HACER LO QUE TE DÉ LA GANA CUANDO TE DÉ LA GANA. LIBERTAD NO ES QUE TODO SEA EXACTAMENTE COMO TE DÉ LA GANA CUANDO TE DÉ LA GANA. LIBERTAD NO ES QUE LOS DEMÁS SEAN Y ACTÚEN COMO A TI TE DÉ LA GANA CUANDO A TI TE DÉ LA GANA Todo esto nada tiene que ver con la libertad, y está más emparentado con el sueño húmedo de todo niñato caprichoso, con ínfulas egocéntricas de dios de tres al cuarto, que con la madurez y responsabilidad inherentes a la espinosa libertad humana (que por un lado tanto parecemos anhelar pero que, por el otro, tanto pánico nos da reconocer que ya tenemos). 3. LIBERTAD NO ES IRRESPONSABILIDAD. La segunda razón por la que no reconocemos nuestra absoluta libertad estriba en confundir libertad con irresponsabilidad. Nuestros son tanto nuestros actos… como sus consecuencias. Lamentablemente, la borrachera conlleva ineludiblemente resaca, el comer desaforadamente obesidad y el pensar mal, sentirnos mal. “Tuyas son tus acciones, pero también los frutos de ellas”, reza un proverbio budista. Tú eliges siempre tus cursos de acción, pero los resultados no. Una vez más, somos humanos libres, no dioses omnipotentes. 4. ENTONCES, ¿QUÉ ES LA LIBERTAD? LIBERTAD es elegir la actitud y las conductas desde las que responderemos a las circunstancias de nuestra vida, tanto las que dependan de nosotros como las que no, independientemente de que las consideremos justas o injustas, merecidas o inmerecidas. En palabras de Viktor Frankl: “No siempre está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, pero siempre podrás escoger la actitud con la que lo afrontes”; “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino”. LIBERTAD es dedicar nuestra vida a planificar la creación sistemática –y a largo plazo- de opciones entre las que poder llegar a elegir. Sin capacidad de elección no hay libertad, sino necesidad (y la necesidad es la antítesis de la libertad, pues quien necesita no elige. Nadie elige respirar…). Quien tiene sólo 1 opción no es libre de elegirla, es un robot unívoco preprogramado para ello; quien tiene 2 opciones, no tiene libertad, sino una disyuntiva. Es a partir de 3 opciones que la capacidad de elección se transforma en libertad humana. LIBERTAD es aprender a responder más y reaccionar menos. Quien se limita a reaccionar ante hechos consumados, y con un solo curso de acción posible en su repertorio, actúa más como un animal meramente instintivo que como un humano soberanamente libre. No confundamos automatismos primitivoides, a los que sucumbimos sin más, con deseos que sean una expresión genuina de nuestra singularidad única como los individuos irrepetibles que somos. LIBERTAD es autoconocimiento para detectar esos automatismos primarios y creencias inconscientes, tan enquistadas como ignoradas, que rigen nuestras preferencias, gustos, miedos y tendencias temperamentales y que, sin mi conocimiento consciente y voluntario, dirigen mi vida hacia destinos que pueden coincidir –o no- con mis deseos más profundos y propios. Decía Carl G. Jung un par de cosas al respecto: “Las grandes decisiones de la vida humana están por lo general más relacionadas con los instintos y otros misteriosos factores inconscientes que con la voluntad consciente y la sensatez bienintencionada. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino”. Sin autoconocimiento, nuestra presunta libertad se parecerá a la del gato en celo para fornicae. O la del gusano de seda… para hacer el capullo. LIBERTAD es tomar conciencia –y obrar en consecuencia- de que nuestras posibilidades de actuar no son ilimitadas, pero si infinitas. Vivir libremente es aceptar que entre el 0 y el 2 sólo puede haber otro número entero (el 1), pero infinitos números decimales con los que matizar creativamente los límites naturales de nuestro rango de elecciones vitales. Y es más: reconocer que son precisamente esos límites los que dan sentido a la existencia. Sin límites no hay libertad, de la misma manera que sin reglas (ésas que parecen coartar la libertad de los jugadores para hacer lo primero que les dé la gana) no hay juego. Y si no, que se lo pregunten a muchos adolescentes ultraconsentidos de hoy en día, más perdidos cuantos menos límites a su conducta. 5. LA CONQUISTA DE LO QUE YA ES TUYO Una vez más, no defiendo la plena asunción de nuestra ineludible libertad por razones filosóficas, morales ni éticas sino por puro pragmatismo, pues el reconocimiento de la propia libertad conlleva ventajas tanto conductuales como emocionales. El creer que somos libres nos permite ampliar nuestro abanico de respuestas, hasta abarcar las que facilitarán aquellos resultados que, precisamente, nos harán sentir más libres de facto. Y emocionalmente, nos permite librarnos de algunas de las emociones más desagradables y limitantes (tristeza, angustia, resignación y ansiedad), pues todas ellas emanan de la misma fuente: la impotencia. Y ésta emana directamente del sentirnos obligados, sin opción posible de elección, a hacer algo que no nos satisface. Una cosa es ser libre (que lo somos, sin posibilidad alguna de escaqueo) y otra, muy diferente, es llegar a poder ejercerla a tu favor. La libertad es una imposición humana; su ejercicio voluntario, una proeza individual. Tal vez la mayor, más noble y ambiciosa que nos podamos llegar a plantear. Y que sólo estará al alcance de aquellos que se atrevan a responsabilizarse de hasta el último matiz de su conducta, se fabriquen compulsivamente presentes y futuras opciones de elección, aprendan a responder acorde con sus principios en vez de reaccionar al albur de sus instintos y, a base deautoconocimiento, se liberen de los automatismos más inconscientes que los teledirigen sin siquiera sospecharlo. No hay reto más apasionante para todo ser humano que el de adueñarse de lo que ya es suyo: su propia libertad. Me faltan pulmones para gritaos lo suficientemente alto las infinitas ventajas de hacerlo.

Si hay un mal (en el panchicontento rinconcito noroccidental del planeta) que podría catalogarse de epidemia contemporánea, ése es el estrés. De terribles consecuencias fisiológicas y causante de gran parte de nuestro sufrimiento cotidiano, ¿Cómo se genera? ¿Viene dado por circunstancias externas, o nos lo provocamos nosotros mismos meramente influidos por los avatares diaros de nuestra existencia? ¿Podemos hacer algo para que, cómo las cebras, nunca suframos las resacas de las bacanales del estrés crónico que nos infringimos? ¿Cuál es el precio de plantarle cara al estrés? ¿Y el de no hacerlo? 1. ¿QUÉ ES EL ESTRÉS? El estrés es un mecanismo biológico común a todo el reino animal. Natural y beneficioso, ¿Por qué afecta tan negativamente al ser humano contemporáneo? Para podernos contestar a esta pregunta, debemos primero entender qué es el estrés y compararlo con el estrés animal. El estrés es la respuesta adaptativa de nuestro organismo que prepara cuerpo y mente para las conductas físicas enérgicas que demandan los desafíos extremos. El estrés comprende el conjunto de reacciones fisiológicas que nos prepara óptimamente para la acción. Así, es una función adaptativa que permite al individuo enfrentar cambios en el medio que demandan respuestas de máxima eficacia. Ante cualquier estímulo, el ser humano procede a evaluarlo como potencialmente beneficioso o perjudicial, como una oportunidad o una amenaza. Si nuestra evaluación automática lo cataloga como peligro, el cerebro moviliza bioquímicamente el cuerpo y la mente segregando (entre muchos otros aminoácidos y hormonas) la adrenalina y el cortisol que acelerará el ritmo cardíaco y la respiración, tensará y oxigenará las extremidades y focalizará la atención exclusiva y obsesivamente en la fuente del presumible peligro. Cuanto mayor sea la gravedad que otorgamos a la amenaza, mayor será el grado de estrés. Cuando las demandas del medio son excesivas, demasiado intensas o prolongadas y superan la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo, se produce el DISTRESS, o estrés patológico. Y éste es el que es propio del ser humano, y que a la larga nos enferma mental, emocional y físicamente. Por distress podemos entender el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por éste como una amenaza que desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar. Nos estresamos cuando sentimos que no podemos afrontar lo que el medio nos solicita. Los niveles puntuales de estrés son estimulantes, mientras que los niveles prolongados y altos tienen consecuencias negativas a nivel cognitivo (memoria y razonamiento crítico), emocional (profunda sensación de malestar) y físico (disfunciones cardíacas y digestivas). Las cebras se estresan, y punto. El ser humano se estresa y puede llegar a enfermarse por ello. ¿Por qué? 2. ESTRÉS ANIMAL Y ESTRÉS HUMANO: de la sábana al asfalto Una cebra se estresa, exclusivamente, frente a un depredador y sólo en el momento en que éste se prepara para atacarla. Ante la inminencia de su abordaje, la cebra se estresa para movilizar y optimizar sus recursos energéticos y huir, y se lanzará a una carrera desbocada que acabará escasos segundos después (sea porqué consigue huir, sea porque sucumbe a las fauces del depredador). En su carrera, la cebra habrá eliminado el cortisol mediante el sudor, por lo que minutos después del episodio estresante, la cebra estará pastando tan ricamente, como si nada hubiera pasado. De entrada, a una cebra no se la intenta comer un león cada cuarto de hora, sino que entre un ataque y otro pueden mediar días y hasta semanas enteras. Y además, como no se pondrá a rememorar el episodio, ni a regalarse imaginando sus momentos más truculentos ni a lamentarse de la injusticia del ataque ni elucubrar sobre futuribles consecuencias catastróficas del mismo ni adelantar el infierno de próximos ataques, la cebra habrá utilizado el estrés para lo que sirve: para optimizar sus posibilidades de supervivencia mediante una respuesta física extrema mientras el peligro real, concreto e inminente dure. Y no pagará un precio por ello, pues habrá eliminado mediante su desenfrenado galope los excesos de cortisol que, de quedarse en su cuerpo, le acabarían produciendo esas úlceras de estómago que asaetan las digestiones de los humanos profesionalemnte estresados. En cambio, el ser humano no necesita tener una amenaza real delante para estresarse: basta con que se la imagine. El pasado y el futuro se bastan para estresarle, peligros abstractos y meramente posibles sobran para hacerle sentir amenazado. Además, los peligros potencialmente estresantes no se limitan, ni mucho menos, a su mera supervivencia física, abarcando la economía presente y futura, su imagen social, la opinión y peligros de sus seres queridos, aquello que dé sentido a su existencia, las facturas por llegar… y un agobiante sin fin de constructos. Además del pasado, el presente y el futuro, al ser humano actual le puede estresar lo concreto y lo abstracto, lo real y lo imaginado, lo presente y lo futurible y desde todos los ámbitos de nuestra existencia. Mientras el estrés es una respuesta maravillosamente eficiente para peligros concretos y puntuales que demandan una respuesta física enérgica, inmediata y breve, la mayoría de fuentes del estrés contemporáneo son cuestiones de resolución temporal larga (y nunca definitiva), de una intensidad baja – media y cuya resolución precisa no de salir corriendo y sudar como un poseso, sino de reflexionar o actuar hablando con otros humanos o sentaditos frente a una pantalla. Los mecanismos de estrés de la cebra y el humano son los mismos; los desencadenantes, no, y ahí radica el problema. El estrés es una respuesta adaptativa para facilitar conductas de máxima intensidad y que van acompañadas de un fuerte gasto energético que elimine los excesos de cortisol que el mismo estrés desata (y que, de quedarse en un nuestro interior, pasan de útiles a puro veneno). Por el insostenible desgaste físico y mental que conlleva, el estrés es como la primera marcha de un coche: sólo es útil para arrancarnos de la inmovilidad y durante un periodo breve de tiempo, más allá del cual todas sus ventajas desaparecen para convertirse en inconvenientes a corto y, sobre todo, largo plazo. Si el estrés sucede a diario (y no puntualmente), por causas infinitivamente variadas (y no por una sola) y respecto a temas que no se solucionan hiperventilando y sudando, el estrés se transforma en distress y enferma. El estrés, en la sábana africana, es adaptativo; en las junglas semióticas y multifocales del ser humano actual, es un lastre por el que pagamos un precio infinitamente mayor del que, de boquilla, decimos saber estar desembolsando. 3. CONSECUENCIAS CONCRETAS DEL ESTRÉS SIN DOMESTICAR MENTAL. Confusión, imposibilidad para la planificación estratégica a medio / largo plazo y la gestión óptima del tiempo. Prisas, imprecisión, disminución de la memoria, la empatía y las habilidades sociales y comunicativas. EMOCIONAL. A la (muy) corta: motivación. A la larga: Agobio, tensión, confusión, miedo, angustia, ansiedad, irritabilidad, tristeza, depresión ira y aversión. CONDUCTUAL. A la (muy) corta: eficacia. A la larga: Prisas, aislamiento, activitis cotraproducente, menor calidad y cantidad de interacciones sociales, impulsividad, cortoplacismo, agresividad, ineficiencia e ineficacia. FÍSICO. Debilitamiento del sistema inmunitario, cansancio, dolencias digestivas y cardiacas. 4. ¿PODEMOS HACER ALGO? Evidentemente, si. Y mucho. Muchísimo. Una opción sería emigrar al Serengetti, calzarnos un pijama a rayas y limitarnos a comer hierba y a huir de los leones (llamadme conservador, pero yo no la aconsejo). La otra es confabularnos para construirnos un plan de acción que nos lleve a eliminar / acotar / minimizar tanto las ocasiones que desencadenen el estrés, como su intensidad, duración y consecuencias. La gestión eficiente del estrés es una habilidad que, como el hacer ganchillo, el inglés o la sardana, se puede aprender progresivamente mediante su práctica reiterada. Permitidme que os esboce algunas de las muchas cosas que podéis hacer, que están en vuestras manos y que dependen exclusivamente de vosotros el empezar a aprender. GESTIÓN COGNITIVA a) Reencuadres cognitivos. Como hemos visto, el estrés procede de una evaluación mental que significa un estímulo como un peligro para nuestra supervivencia que excede nuestros recursos ordinarios. Además, sabemos que el estrés es útil a la corta, frente a situaciones concretas, reales y presentes y para desencadenar respuestas físicas explosivas. Por ello, al notarnos estresados, podemos reflexionar mediante el siguiente set de preguntas: ¿Esto es una amenaza a mi supervivencia o algo más o menos desagradable que preferiría evitar, pero que puedo vivir con ello? ¿Esto requiere intervenciones a corto o a largo plazo? ¿La presunta amenaza es presente o futura? ¿Concreta o abstracta? ¿Precisa de una desaforada respuesta física o racional? b) Set de creencias potenciadoras *) No nos estresan los hechos, sino las interpretaciones y significaciones que de ellos hagamos nosotros (siempre legítimas, pero también subjetivas y arbitrarias). *) La gestión del estrés es una habilidad que podemos aprender, y que me servirá para minimizar su frecuencia, intensidad, duración y consecuencias. Tal vez no pueda controlarlo totalmente desde el principio, pero puedo ganar influencia progresiva sobre él a medida que la vaya practicando. *) El estrés y la presión sólo son útiles como la primera marcha del coche, para arrancar, pero en la que es imposible realizar un trayecto largo. De persistir en esa frenética primera marcha, frenaré mi velocidad en vez de aumentarla, malgastaré gasolina y acabaré quemando mis ruedas y motor. c) Meditación. Sentarse con las piernas cruzadas, prestando atención a la respiración, durante 10 minutos por la mañana y 10 por la noche a observar sin involucrarse en los pensamientos caóticos que el cerebro genera automáticamente. No los juzgues, no los argumentes a favor o en contra: limítate a observar como aparecen y desaparecen. GESTIÓN FISIOLÓGICA a) Respiración. Ante momentos, situaciones o periodos en los que te sientas particularmente estresado, presta atención a cómo respiras. Coloca una mano en el pecho, otra en la barriga y focaliza toda tu atención en como respiras hasta que la mano de la barriga suba más que la colocada sobre el pecho. b) ¡Suda!. En periodos de estrés prolongado, resulta básico para tu salud mental y física que elimines los excesos de cortisol en tu cuerpo mediante cualquier actividad que conlleve una intensa activación corporal y te haga sudar y/o estirar tus músculos agarrotados por la presión. Jogging, natación, sexo, sauna, yoga… elige la que más te guste / menos te disguste y la que te resulte más sencilla y agradable practicar. El ser humano es esclavo de su biología, pero amo de sus conductas. Los mecanismos de estrés animal son totalmente ineficientes para la vida moderna, pero está en nuestra mano limitar sus consecuencias negativas. Depende exclusivamente de nosotros no el cambiar nuestra neurobiología de un plumazo (para eso se necesitaran siglos y siglos de evolución natural), pero si el impedir que ésta nos degrade nuestra calidad de vida. Imagino que si estás leyendo este artículo es porque habrás leído muchos de los anteriores, y por lo tanto ya sabes que no eres culpable de tu biología, pero si responsable de hacerte cargo de ella. Y que los hechos influyen (y mucho), pero lo que determina tu calidad de vida es tu significación y lo que hagas con ellos. Si dejamos a nuestro primitivísimo cerebro desencadenar a su antojo los mecanismos del estrés, nos condenaremos a una vida muy por debajo de la que nos merecemos. Te animo a echarle un pulso a la evolución y aprender a domesticar (progresivamente) tu estrés animal. Recuerda que eres un humano, la única criatura del planeta con un neocórtex que te permite (de utilizarlo y entrenarlo) reconducir tus impulsos primarios. Y nada hay más primario que el estrés. Si aprendemos a utilizarlo para movilizarnos y desactivarlo cuando ya no sea útil, nuestra vida cambiará de la noche a la mañana. Por suerte, de ti depende empezar a aprender a hacerlo. Créeme: merece la pena el esfuerzo. Tus objetivos, tus seres queridos y (sobre todo) tú mismo merecen te lo mereces. Más de lo que piensas.

